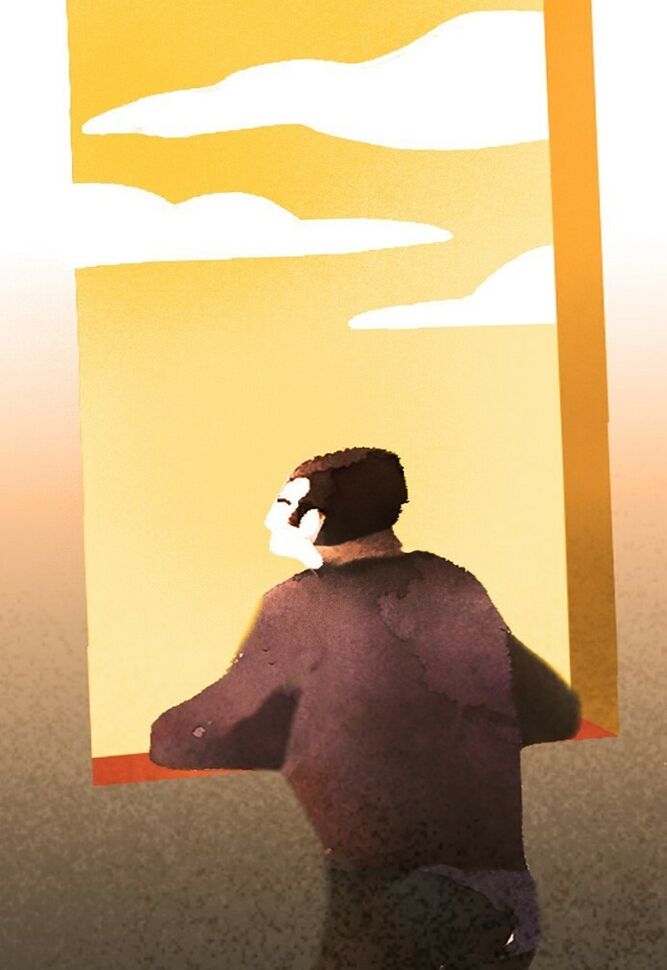
Mirar por la ventana
Los días van pasando indistintos, sin nombre ni apellidos concretos. Apenas importa si lo que discurre es un lunes o un jueves; si estamos a no sabemos qué día exacto de marzo o si la semana que viene es ya abril, el mes más cruel, según el muy citado T.S. Eliot.
Tal vez llegado el domingo, uno sí que aprecia más la quietud, la película sensorial del silencio, cuando ni siquiera abren los establecimientos mínimos. De pronto, aun en los heroicos hogares con niños, el silencio adquiere esa cualidad de la que nos gustaría estar hechos más allá de la composición del agua.
El oído particular podría ser el oído de nuestros semejantes. Suenan campanas de iglesia que llaman como a una especie de duelo por la nada. Zurean las palomas y las tórtolas. Los ladridos de los perros nos recuerdan a las manadas callejeras que tanto temíamos en la niñez. A lo lejos se oye también el ulular de una sirena urgente que se apaga y ahoga bajo la vasta campana silenciosa. Algún furtivo ha ido a echar la basura y deja caer la tapa del contenedor con un estrépito de petardo que nos hace dar un respingo. Pasa un coche por la calle y deja a su paso una estela de sospecha. Por los patios comunes se escuchan conversaciones, pitidos de microondas, cisternas, choqueteo de vajillas y vasos, riñas o risotadas. Incluso se oyen los gemidos de quienes fornican bajo el Árbol de la Vida.
No somos originales al reparar en el silencio de estos días. Pero no queremos que un coach ni ningún otro charlatán sofisticado nos diga por la tele que estamos volviendo a valorar el mundo de ayer en ciertos aspectos. Hemos regresado a otra estética casera si se quiere, a ese costumbrismo del pasado que nos fue modelando los gestos, las actitudes, las formas cotidianas. Tal vez no estemos hablando de un regreso al silencio como de una vuelta a la silenciosidad perdida.
Cierto es que ahora, recluidos o hacinados en casa, internet y las redes rebullen como si no hubiera un mañana. Y, la verdad sea dicha, tenemos inquietantes motivos para creer que tal vez pudiera no haber un mañana, al menos tal y como lo habíamos barruntado, creyéndonos todos nosotros, vanidosos (pero falibles), ingenuos (pero engreídos), osados (pero en el fondo cobardes), que hasta habíamos sobrepasado ya al propio futuro. En cierta manera sí que hemos alcanzado uno de sus disfraces: la distopía. Pero ha sido a partir de esta cura de humildad, que nos pone de bruces ante el presente y nos convoca al legítimo concurso del pasado.
Encerrados en casa, la única salida al falso teatrillo exterior son las pantallitas de nuestros dispositivos. Estamos digitalizados hasta el último poro de la piel. Y, sin embargo, en muchas cosas hemos vuelto a la estética social de cuando éramos analógicos. Incluso la enfermedad como concepto se revela ahora como una forma de conciencia y de acercamiento al dolor, pero como era antes, tal y como se sentía esta perforación en nuestras vidas de no hace demasiados años.
Hemos leído Enfermos antiguos, de Vicente Valero. Y ha sido como si uno se hubiera contemplado en el tiempo, cuando era costumbre social ir a visitar a los parientes enfermos a sus casas, como lo hacía el escritor en su Ibiza natal, acompañando a sus padres. Ahora, bien es verdad, ni familiares ni deudos pueden asistir a los contagiados o a quienes han dado ya su más triste vahído. Pero, más allá del desconsuelo, lo que el libro nos enseña es que la enfermedad, pese al futurismo de la ciencia, sigue siendo en sí misma una forma estética del pasado.
Otro detalle, como mirar por la ventana, se convierte ahora en otro canónico registro de nuestras vidas de antes. Porque estos días tan monocordes miramos mucho por las ventanas. Observamos qué trasgo se mueve por las calles vaciadas, vemos qué hacen otros confinados en sus casas hasta que llega el clamor de los aplausos, sin que sepamos bien dónde queda la raya de la mutua solidaridad y dónde el de la vergüenza ajena. Nos asomamos para ver de dónde procede un grito extemporáneo o para contemplar con detenimiento cómo opera el camión de la basura.
Las ventanas nos asoman al pasado, a la lluvia del mundo de ayer. Por eso hemos recordado tanto el relato de Orhan Pamuk, Mirar por la ventana. Leemos cómo los personajes -trasunto de la propia familia Pamuk- se asoman a la ventana en aquel Estambul occidentalizado y pudiente de finales de los 50. Antes de que llegara la televisión en 1958, la gente sólo se entretenía escuchando la radio o mirando por la ventana. Y cuando por fin llegó la televisión a Turquía, todo el mundo empezó a verla como si mirara por la ventana (al tranvía, al vendedor de roscas, a los tilos de la mezquita). Algo parecido nos pasa ahora, cuando uno mira por la ventana y es como si estuviera mirando la vida desconectada del tiempo de antes.




Comentar
0 Comentarios
Más comentarios