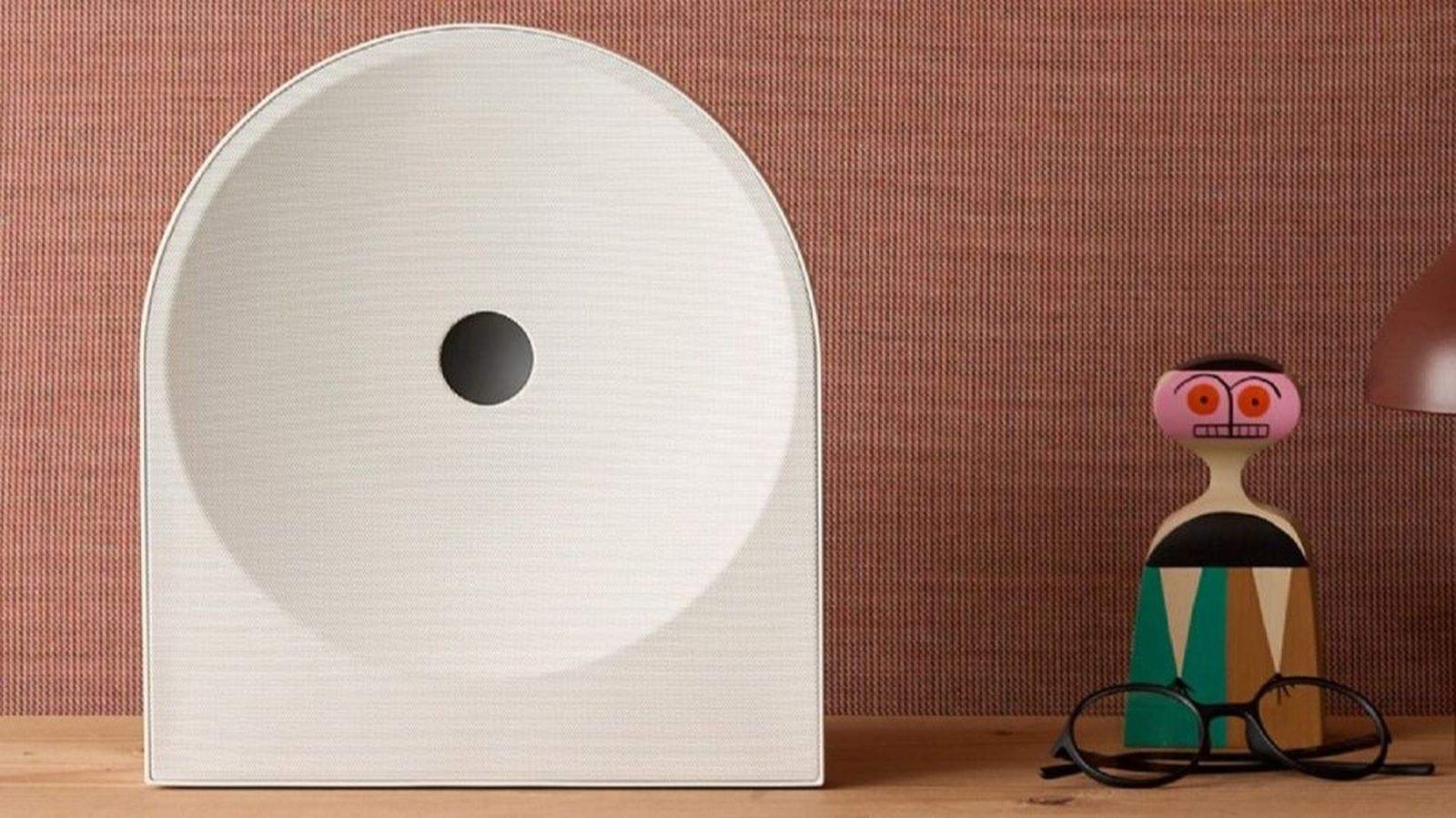Vida y palabras de un resiliente
La biografía de Claire Tomalin sobre Charles Dickens llega a España publicada por el sello Libros Aguilar.


Charles Dickens. Mi vida. Claire Tomalin. Libros Aguilar. Madrid, 2012. 568 páginas. 18 euros.
Charles Dickens -nos recuerda Claire Tomalin- se llamaba a sí mismo 'el Inimitable'. Y lo hacía en serio, sin la más mínima ironía. Siempre fue consciente de su genialidad. Ejemplo de hombre solidario y compasivo, Dickens no se consideraba, sin embargo, buena persona. "Yo aspiro a ser como mis personajes nobles -le confesaba a Fiodor Dostoievski-, pero lo que hay dentro de mí (mi crueldad, mi incapacidad de acercarme a los que amo...) inspira a mis villanos".
Es cierto que Dickens podía llegar a ser soberbio, cobarde y cruel. La separación de su mujer, Catherine Hogarth -a la que había subyugado en privado y vilipendiado en público- le hizo establecer una política de tábula rasa por la que dejó de hablar durante años a varios hijos y que dañó su amistad con Thackeray y con Bradbury & Evans, sus principales editores. Se encaprichó de nuevo, ya maduro, de su amor de juventud, Mary Beadnell, y cuando vio que estaba ajada y gorda, la ignoró. Prohibió a sus hijas conocer al hijastro ilegítimo de su amigo, Wilkie Collins, aunque él mantenía una relación con Nelly Ternan que terminó -apunta Tomalin- en embarazo. Ambos se encontraban en el tren de Staplehurst cuando descarriló, y mientras él ayudaba a los accidentados, a ella la sacaban a toda prisa del vagón, para que no los relacionaran.
La mayor parte de estas infamias, curiosamente, tienen que ver con sus relaciones de pareja -"Mi padre no sabía tratar a las mujeres", decía su hija Katey-. En el enamoramiento, Dickens era incapaz de pasar de la primera fascinación, de la nebulosa: da la sensación de que no sabía qué hacer con las mujeres cuando estas se hacían reales. En sus novelas, las protagonistas apenas pasan, asimismo, de un estado ideal e inasible, del lugar asignado por el imaginario. Las féminas más interesantes de las historias dickensianas, o sucumben a la actitud redencionista o se pierden en tramas secundarias.
Pero ese Dickens pacato era también el hombre de ideario humanista, que impartió durante años conferencias ante todo tipo de público, en factorías, en talleres, en escuelas. El mismo que se implicó en numerosas obras sociales y que consideraba la prostitución no un "insulto a la religión o la sociedad" sino un agravio a la "dignidad de las mujeres". El mismo al que enterraron en Westminster contra su voluntad y que prohibió que se levantaran estatuas en su honor.
Claire Tomalin -que ya se acercó a la figura del escritor inglés cuando publicó la biografía de Nelly Ternan, La mujer invisible, y que ha trabajado sobre figuras clave de las letras inglesas, como Mary Wollstonecraft, Thomas Hardy o Jane Austen-, comete el acierto de presentarnos mesuradamente a un nombre al que es difícil tomar la medida: la figura de Charles Dickens está tan condicionada por su propio halo que, una vez observada de cerca -una vez aireadas mezquindades y miserias-, uno siente que se resquebraja. Icono tan ejemplar no puede tener imperfecciones. Y tal vez algo así debía pensar el propio Dickens sobre sus debilidades -que no de sus capacidades-.
La vida de Charles Dickens puede considerarse un magnífico ejemplo de resiliencia. Cuando las deudas enviaron a su padre a la cárcel y a su hijo a ganar el jornal a una fábrica de betún, el joven Dickens tuvo que asumir varias verdades palmarias. Entre ellas, que ninguno de sus progenitores lo consideraba lo suficientemente especial como para evitar aquel destino. Cuando él lo era. Muy especial. Vaya si lo era.
Dickens se propuso no olvidar que los pobres no tienen infancia y que en la mugre se pueden encontrar diamantes -y no había ciudad más inmunda y miserable que su Londres, su Londres de aguas sucias y cloacas supurantes, fiel metáfora y reflejo de una sociedad injusta-. Su propia historia hizo que la mayoría de sus novelas mostraran niños que son ejemplos de coraje e ingenuidad, forzados a trabajar, que se hacen responsables de sus propias vidas o incluso de las de los adultos -como Jenny Wren, que cose trajes de muñecas, o Lizzie Hexman, hija de un dragador que pesca cadáveres en el Támesis-.
"Me gustaría que el mundo empezara a pensar que mi padre no era un tipo jovial y risueño, que corría de un lado a otro con un pudding en las manos", comentaba, también, la aguda Katey. Dickens era seguro -aprendemos en esta biografía- un perfecto ejemplo de placer de casa ajena. Pero esa estampa del jovial señor del pudding -en precario y expectante equilibro- define, además, el que fue su principal objetivo: ser, a pesar de sí mismo, como sus mejores héroes.
El mundo es injusto y miserable y la realidad, un caótico lodazal, nos dicen sus obras. Pero, aun así, la vida tiene navidades flameantes, giros del destino, princesas anónimas. En mitad de la miseria, en las historias dickensianas, brilla lo fabuloso. Vemos ecos de cuento de hadas en malvados como el enano Mr. Quilp, que quiere casarse con la bella a toda costa; o en esa hada caprichosa, poderosa, ni buena ni mala -feérica, al fin y al cabo- que es Miss Havisham. O su mansión, a la par mágica y decadente, como la casa de Florence en Dombey & Son, princesa cautiva que al fin encuentra un monstruo con el que departir en el capitán Cuttle. O la inquietante Mrs. Skewton, que cada día trata de impostar su naturaleza de gusano.
A pesar de toda su grisedad o crudeza, la vida tiene guiños de cuento fantástico: merece la pena encontrarlos y alumbrar con ellos a los otros, ayudarles a no ser engullidos por el espanto. Aunque lo parezcan, los demás no son sombras. Aunque no lo parezca, hay magia en lo ordinario. Ese es su mensaje, la lección en sus libros.
Sus historias alumbran. Por eso las amamos tanto, contra toda razón o promesa, más allá de toda felicidad, contra todo desaliento. Porque brillan en mitad del lodo, sus palabras.
También te puede interesar
Lo último