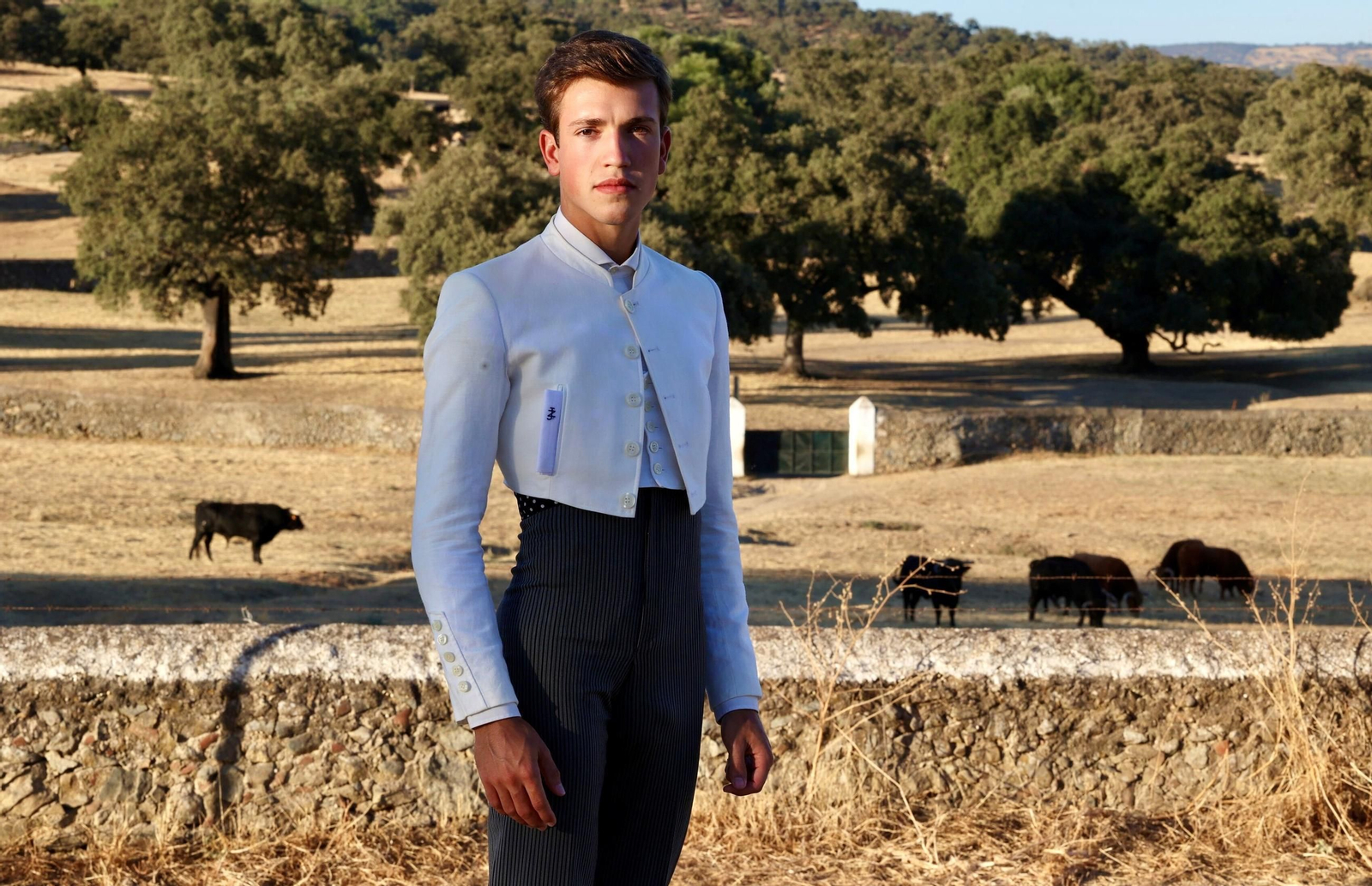Campaña y el Renacimiento del norte
Pedro de Campaña | Crítica
Athenaica publica Pedro de Campaña. Un pintor flamenco en la Sevilla del Renacimiento, última obra presentada al público por el malogrado historiador del arte Enrique Valdivieso

La ficha
Pedro de Campaña. Un pintor flamenco en la Sevilla del Renacimiento. Enrique Valdivieso. Athenaica. Sevilla, 2025. 248 págs. 25 €
Días después de la presentación de este estudio, ocurría la trágica y accidentada muerte del autor en compañía de su esposa. Se da, pues, la circunstancia de que un hecho favorable y neto como es la aparición de este Pedro de Campaña, se veía dramáticamente preterido del modo más inesperado y abrupto. Hemos escrito que se trata de una aparición, de una novedad editorial, y no tanto de una reedición, por el motivo que el propio autor señalaba en su prólogo. La anterior edición se trataba de una publicación no venal, inaccesible al público lector; de modo que este Pedro de Campaña, revisado y en limpio, llega a las librerías con su interés intacto. Un interés que es aquel mismo que se anticipa o sugiere en el subtítulo: Un pintor flamenco en la Sevilla del Renacimiento.
Valdivieso explica la particular maestría del pintor bruselense Pieter Kempeneer
La naturaleza de esta distinción la formulaba Clark, en 1969, referida a la figura de Piero della Francesca: “El deseo de representar cuerpos sólidos en su correcta interrelación natural apareció tanto en la pintura del norte como en la italiana en los diez años que van de 1415 a 1425. En el norte, los Van Eyck alcanzaron este objetivo por medios empíricos; en Florencia fue planteado teórica, es decir, matemáticamente, por Brunelleschi”. Es verdad, como recuerda Valdivieso, citando a Pacheco, que Pedro de Campaña tenía conocimientos geométricos y perspectivos, que acudían en apoyo de su pintura. Pero también es cierto, como se observa con facilidad, que la pintura del norte carece de esa volumetría ideal, a un tiempo grávida y ligera, aplicada a los cuerpos, que distingue a la pintura italiana del Renacimiento. Este es, pues, uno de los grandes motivos de interés que encierra el estudio de Valdivieso: explicar la particularidad y la maestría del pintor bruselense Pieter Kempeneer, españolizado como Pedro de Campaña, en la Sevilla del XVI, cuando aún no ha conocido la manera, ya inclinada decisivamente al arte italiano, de Luis de Vargas.
Son, pues, tres los aspectos principales que Valdivieso destaca como distintivos de Campaña, dentro de la tradición flamenca en la que se incardina. Uno primero la inclinación naturalista de su pintura; una pintura de contornos acusados y claroscuros graves, donde destaca la atención al fondo paisajístico (recuérdese, a este respecto, los azules ingrávidos y misteriosos de un paisano de Campaña, Joachim Patinir). Otro segundo es la destreza en el retrato que mostrará Campaña, como propia del norte, y cuyo ejemplo más conspicuo son los retratos incluidos en la predela del extraordinario Retablo de la Purificación de la Catedral de Sevilla, donde figuran el mariscal don Diego Caballero y su familia. Ahí, junto a la sobriedad y la continencia de los retratados, se sobrepuja el rasgo personal, la particular encarnadura humana de sus caracteres, sin que prevalezca o se acuse la idealización de sus facciones. Un tercer aspecto de la pintura de Campaña, que lo vincula estrechamente a la posterior pintura de Murillo, es la manifiesta expresividad sentimental, más propia a la pintura flamenca que de la manera italiana. A este respecto, es conocida la anécdota, que recoge Ponz, sobre la frecuencia con que Murillo visitaba el Descendimiento de Pedro de Campaña, en la antigua iglesia de Santa Cruz, a la “espera” de que acabarán de bajar el Cristo muerto. A los pies de esa tabla, situada en una capilla de la iglesia, recibió sepultura Murillo en abril de 1682. Cabe inferir, legítimamente, que fueron el dramatismo y la ternura de la obra de Campaña, tan próximos al imaginario murillesco, los que le llevaron a revisitar aquel retablo, hoy ubicado en la catedral.
Junto a estos caracteres distintivos de la pintura flamenca, Valdivieso destaca dos aspectos dinámicos en la pintura de Campaña: la solidez y la maestría -en el color, en las formas, en la composición- que va adquiriendo Campaña desde que llega a Sevilla en 1537; y la aproximación a la imaginería pagana, fruto, probablemente, de la llegada de Luis de Vargas a la ciudad. El mencionado Retablo de la Purificación en la catedral, o el extraordinario Retablo de Santa Ana en Triana, son una prueba manifiesta de ello. Influjo clásico que es también visible en el Retablo de San Nicolás de la catedral de Córdoba o en el Retablo de Santiago de Écija. Por otro lado, una creciente estilización o espiritualización de las figuras nos hace recordar cuanto sostuvo el Greco a este respecto, sobre su carácter simbólico; de igual forma que el Tríptico de Pasión, Muerte y Resurrección, obra ejecutada ya, de vuelta en Bruselas, hacia 1570, remite, en algún aspecto, a la pintura del Bosco. A todo lo cual deben añadirse los dibujos y tapices obra del pintor, así como el recuento de atribuciones, más o menos fundamentadas, con que se cierra este volumen, de limpia y exhaustiva erudición, en el que el profesor Valdivieso consigna puntualmente la obra conocida de Pieter Kempeneer. El conmovedor y colorido Pedro de Campaña.
También te puede interesar