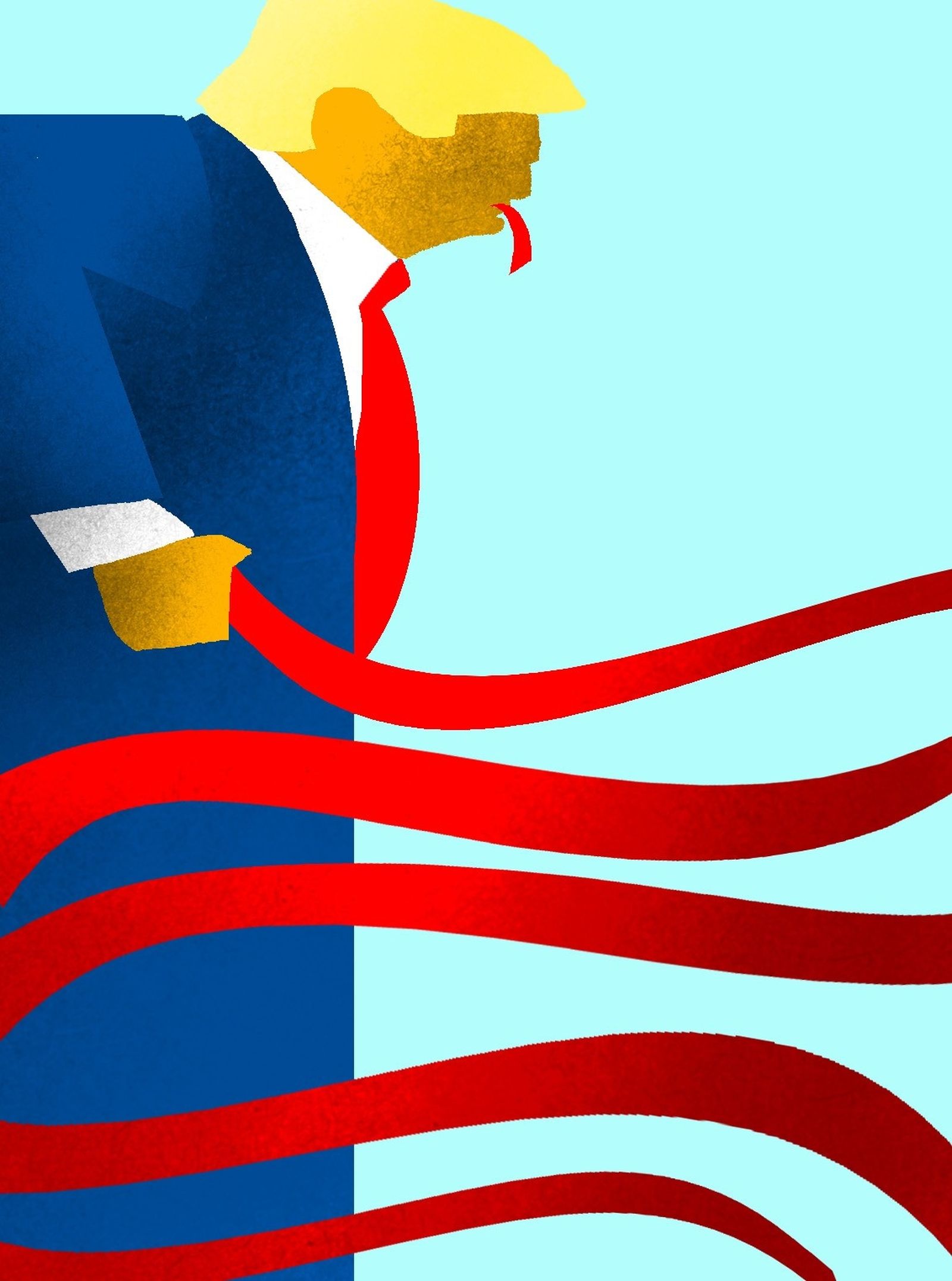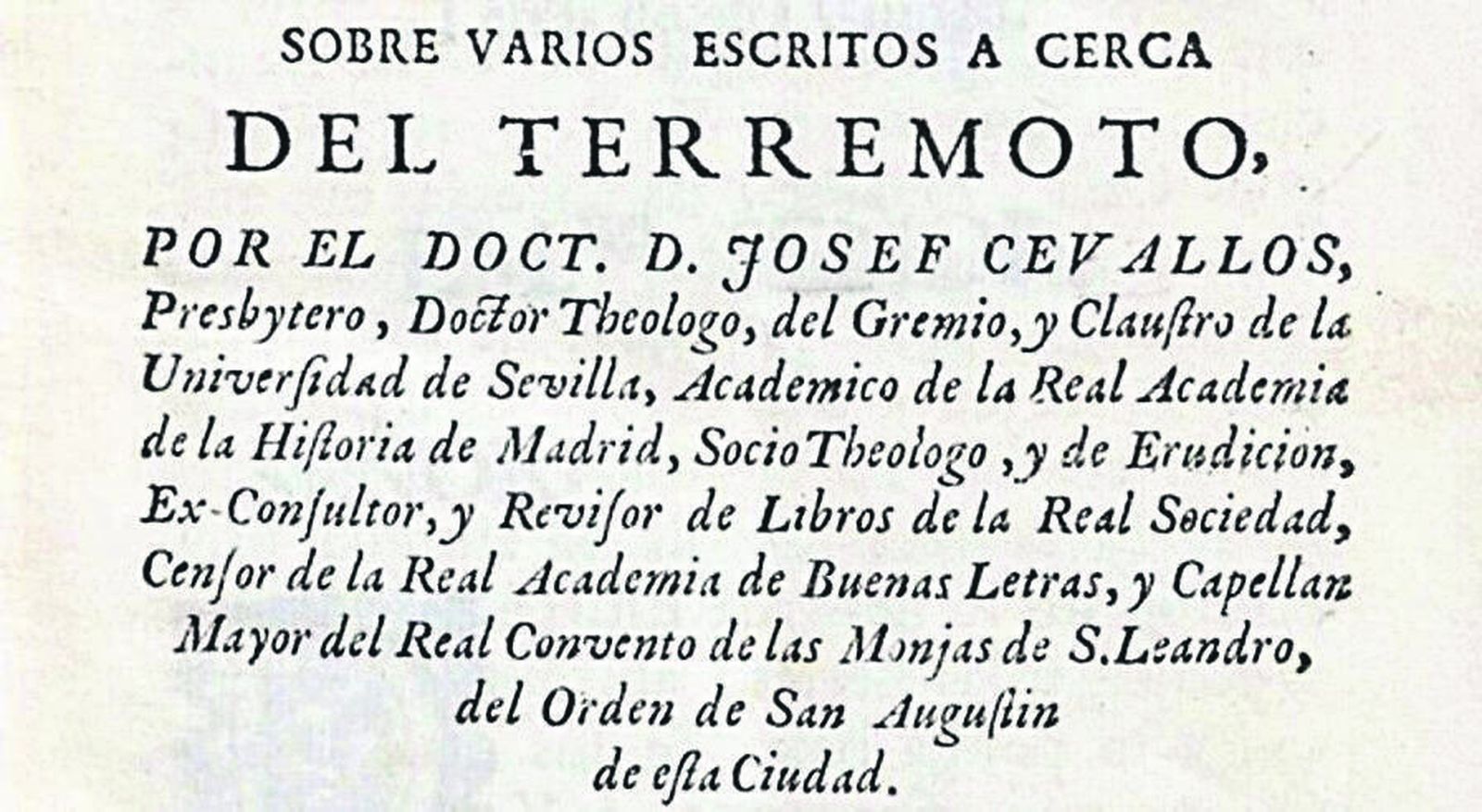La vida más allá de los genes

Un cálido día de verano, apenas seis meses después de que empezara el nuevo milenio, la humanidad cruzó un puente hacia una nueva era trascendental. Un anuncio transmitido por todo el mundo pregonaba a los cuatro vientos que se había creado el primer borrador del genoma humano, nuestro propio libro de instrucciones”. Con estas palabras, Francis Collins, líder del Proyecto Internacional Genoma Humano, recordaba el día en que el presidente Bill Clinton anunciaba desde la Sala Este de la Casa Blanca “el mapa más maravilloso jamás producido por la humanidad”, “el lenguaje con el que Dios creó la vida”. El conocimiento de la secuencia completa de ADN del genoma humano, el que se encierra en el interior de cada una de nuestras células, conduciría, según Collins, a conocimientos antes inimaginables y a una nueva comprensión de la contribución genética a las enfermedades humanas, así como al desarrollo de estrategias racionales para minimizar o prevenir por completo los fenotipos de las enfermedades.
Casi un cuarto de siglo más tarde, la secuenciación completa del genoma de miles de personas nos ha proporcionado ciertamente valiosos conocimientos. Nos ha permitido, por ejemplo, encontrar numerosas asociaciones entre alteraciones en genes concretos y condiciones patológicas que son conocidas por ello como enfermedades monogénicas o mendelianas y que se clasifican en su mayoría como enfermedades raras por su baja prevalencia. Hallazgos que han posibilitado, entre otras cosas, poder establecer correlaciones (siempre complejas) esenciales para el necesario asesoramiento de las familias con estas variantes genéticas patogénicas. Pero el conocimiento de la secuencia de ADN de miles de personas, sanas y enfermas, no ha conseguido explicar, sin embargo, la mayoría de las enfermedades humanas. Y ello es así por una sencilla razón: la genética, por sí sola, no puede explicar lo que somos.
A pesar de la visión genocentrista del último siglo que ha otorgado a la genética un papel crucial en la determinación de nuestros rasgos, la inmensa mayoría de ellos, tanto los considerados normales como los patológicos, son rasgos complejos que no dependen sólo de los genes que heredamos. No hay un gen de la altura, ni de la inteligencia, ni de la alegría, ni de la diabetes. Los genes son segmentos de ADN que codifican moléculas de ARN, y no rasgos, a pesar de las recurrentes metáforas que atribuyen a la famosa doble hélice el poder de portar el código de la vida o el lenguaje con el que Dios la creó. La formación de nuestros caracteres debe contemplarse como un proceso jerárquico que depende de complejas interacciones entre los productos génicos y otros factores fisiológicos y ambientales. Así, aunque es innegable que los factores genéticos juegan un papel esencial en la determinación de los fenotipos, los genes son solo una parte de la historia. Lo que somos no está determinado exclusivamente por nuestro ADN, sino también por lo que nos pasa y por lo que hacemos. Somos también, por lo menos en parte, como ha resaltado el filósofo Manuel Atienza en su esclarecedor ensayo sobre justicia genética, el resultado de nuestras acciones intencionales. Y es por ello por lo que entender las enfermedades humanas pasa por comprender no sólo la compleja fisiología celular sino también los numerosos factores externos que conducen a su patología. Y es este conocimiento, y no el basado únicamente en nuestro genoma, el que puede permitir el desarrollo de estrategias y tratamientos racionales. Es bien sabido que muchos de los avances más significativos en salud de los últimos tiempos han surgido de medidas públicas fundamentadas en el conocimiento de estos condicionantes ambientales. Fue, por ejemplo, que la gente dejara de fumar lo que provocó el descenso de los casos de cáncer de pulmón por tabaquismo y no el aumento de los conocimientos genéticos.
Con su obra titulada ¿Qué es la vida?, el famoso físico Erwin Schrödinger empujó a toda una generación de investigadores a la búsqueda de la sustancia de la vida, esa que habría de “contener en alguna forma de clave o texto cifrado el esquema completo de todo el desarrollo futuro del individuo y de su funcionamiento”. Estas ideas no sólo impulsaron el reduccionismo en Biología, sino también la creencia de que la vida podía explicarse en términos moleculares y que correspondía a los expertos en Biología descifrar su sentido. Pero encontrar una respuesta a qué es la vida no es tarea fácil, y ni la Biología, ni la ciencia, tienen la capacidad de decírnoslo. Ninguna disciplina, ni tan siquiera una con el supuesto nuevo poder de la Biología, puede dar sentido a lo que llamamos vida. O, por lo menos, no puede hacerlo, como advierte Sheila Jasanoff, “sin reducir antes su complejidad hasta tal punto que la prive de la belleza y el significado que la convierten en algo milagroso”.
También te puede interesar