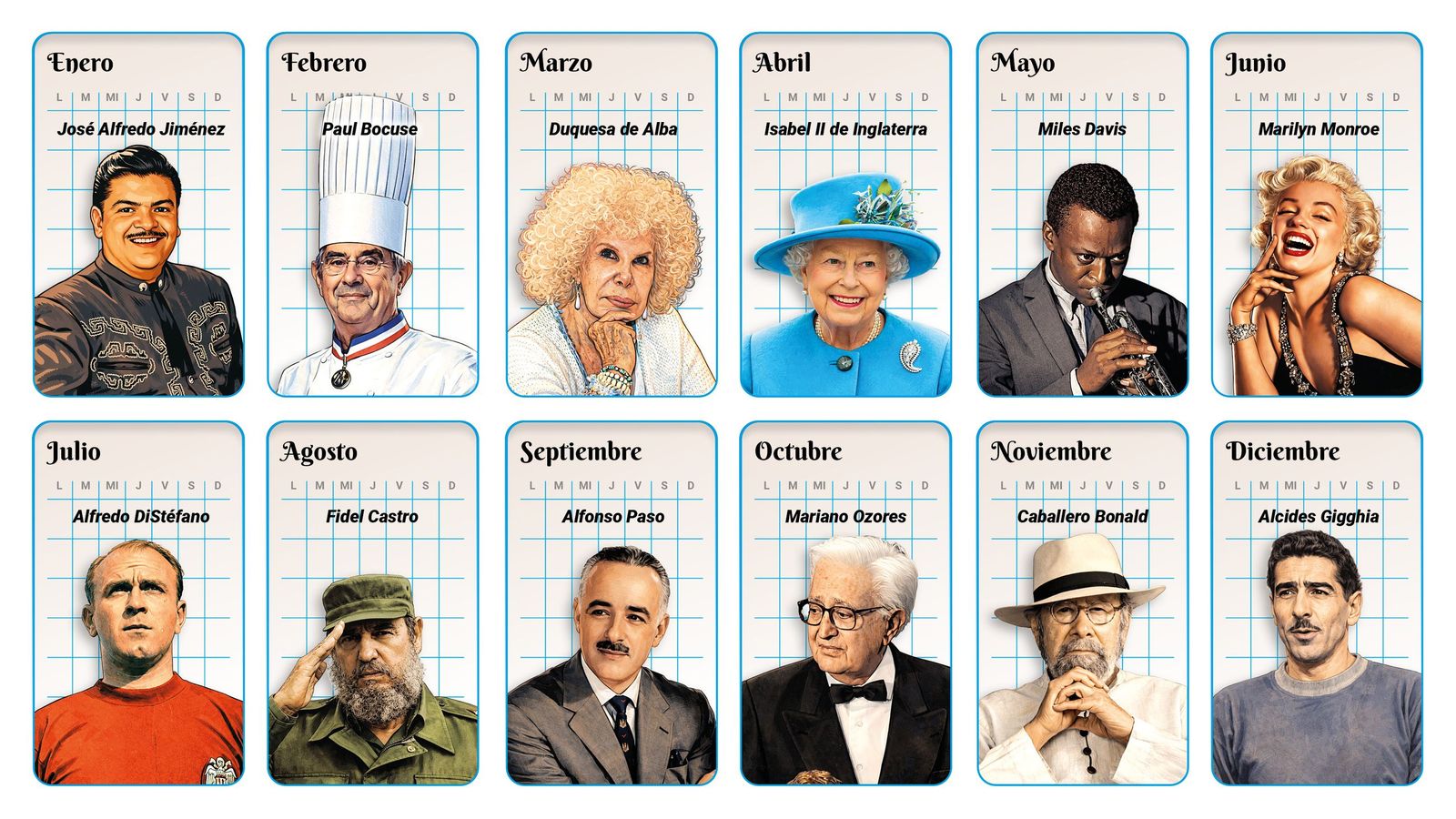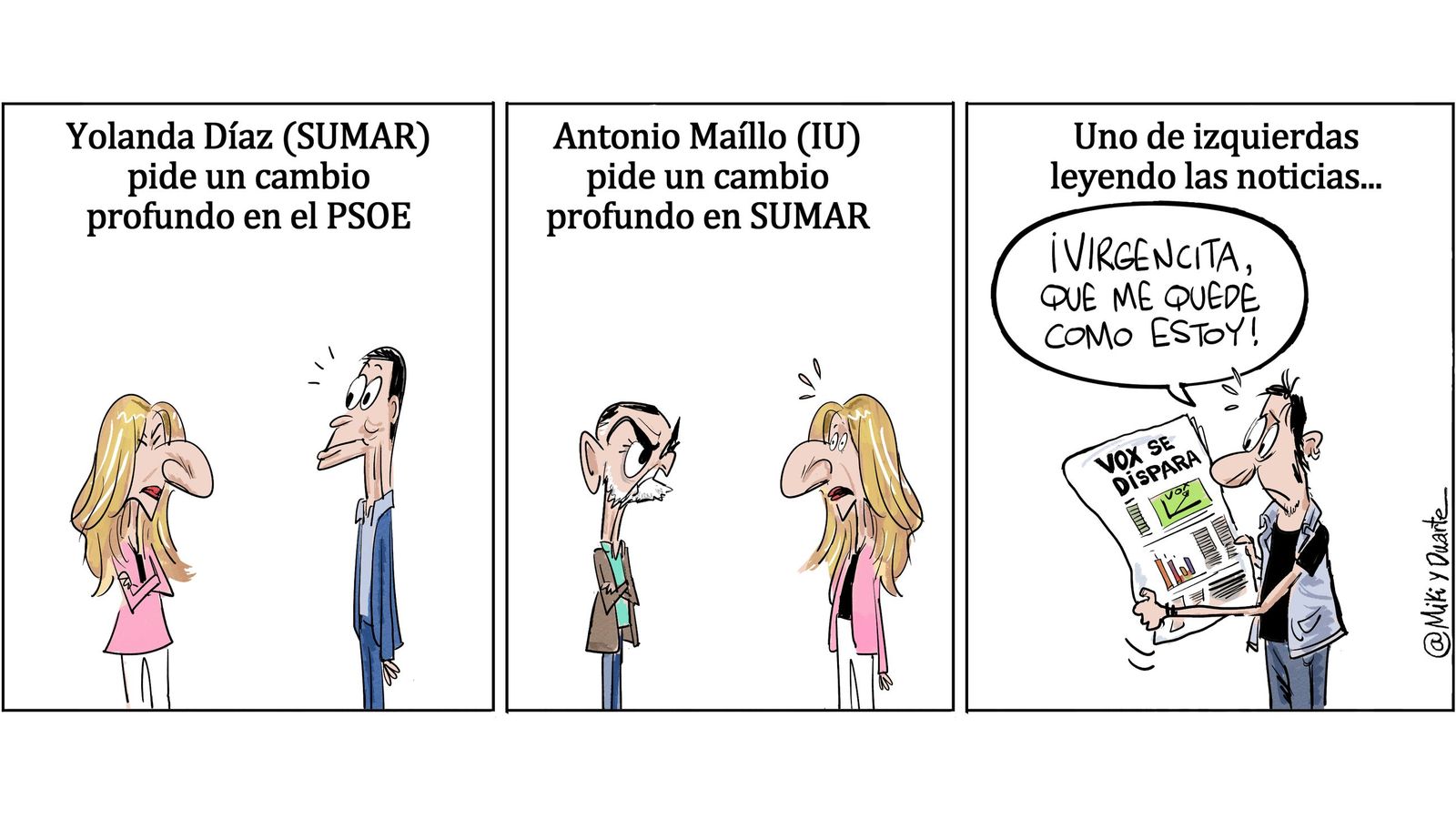La Tosca de Saló
Tosca | Crítica

La ficha
TOSCA
*** Tosca, ópera en tres actos con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa y música de Giacomo Puccini. Solistas: Yolanda Auyanet, soprano (Floria Tosca); Vincenzo Costanzo, tenor (Mario Cavaradossi); Ángel Ódena, barítono (Scarpia); David Lagares, bajo-barítono (Angelotti); Enric Martínez-Castignani, barítono (el sacristán); Albert Casals, tenor (Spoletta); Alejandro López, bajo (Sciarrone); Julio Ramírez, bajo (un carcelero); Hugo Bolívar, contratenor (un pastor); Nacho Gómez, actor (Pier Paolo Pasolini). Coro del Maestranza. ROSS. Director musical: Gianluca Marcianò. Director de escena y vestuario: Rafael R. Villalobos. Escenografía: Emanuele Sinisi. Iluminación: Felipe Ramos. Pinturas: Santiago Ydáñez. Producción del Teatro de la Maestranza, en coproducción con La Monnaie de Bruselas, la Ópera de Montpellier y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Jueves 8 de junio. Aforo: Casi lleno.
Tosca es un melodrama clásico que se desarrolla sobre un trasfondo político. Rafael R. Villalobos quiere enfatizar ese trasfondo y lo hace recurriendo a la figura de Pier Paolo Pasolini, que se pasea por la obra no sólo como espectador, ya que al principio del segundo acto la acción pucciniana se retiene unos minutos para crear una escena ex novo en la que se dramatiza el encuentro de Pasolini con Pino Pelosi, el chapero condenado por su asesinato, mientras suena Love in portofino (una canción ligera italiana de la década de los 50). Entonces pasó lo que nunca había pasado en el teatro (yo, al menos, no lo recuerdo): el actor que representa a Pasolini había dicho ya su texto sobre la obligación contestataria que tiene todo artista verdadero cuando empezaron las primeras protestas (silbidos, abucheos), que fueron contestadas por otra parte del público con aplausos y aclamaciones, y así hasta que arrancó (inaudible) la música de Puccini, una disputa entre dos sectores del público que se repitió al final, cuando Villalobos salió a saludar con su equipo. La producción, que se había visto ya en Bruselas (donde se estrenó en 2021), Montpellier y Barcelona, venía con el sello de polémica de fábrica, y de hecho en el Liceo había pasado ya exactamente lo mismo que ocurrió anoche en Sevilla.
Tosca es un melodrama clásico de pasiones cruzadas entre tres personajes principales, de los cuales el menos interesante, por más anodino y menos desarrollado psicológicamente, es Cavaradossi, a quien Villalobos coloca justo en el centro del drama político que ha querido representar. En cualquier caso no es este énfasis en el trasfondo político de la obra original lo más relevante de esta visión del regista sevillano, sino la identificación que establece entre Pasolini y Cavaradossi, que tiene una dudosa base intelectual. Villalobos los iguala porque supuestamente los dos eran enemigos del poder y murieron por enfrentarse a él, pero en realidad el cineasta italiano fue un artista radicalmente transgresor (en vida y obra), mientras que el personaje pucciniano, cuyo celo revolucionario apenas conocemos, no pasa de ser un pintor de madonas que trabaja para la iglesia y resulta ser el amante de una cantante de ópera fervorosamente católica y perfectamente integrada en la buena sociedad romana. Pero Villalobos quiso hablarnos del Pasolini homosexual, marxista y comprometido con una visión del arte como herramienta transformadora de un mundo que no le gustaba, del Pasolini al que se opusieron siempre la iglesia y la derecha política italiana, lo que deja reflejado incluso en unos textos proyectados sobre el telón al principio del acto III (aunque los conflictos con sus camaradas de izquierda, que los tuvo, y muchos, e incluso más agudos que los otros, graciosamente se eluden), y no tiene empacho en desdoblar la acción, para mostrarnos al principio a un Pelosi niño maleducado por un Sacristán almodovariano y a un Pasolini que ejerce de voyeur, con puntuales interacciones con algún personaje, hasta que en el tercer acto, tras su asesinato, se encuentre incluso con su adorada Callas...
Escénicamente la ópera se levanta sobre una misma estructura circular giratoria para los tres actos, que resulta eficaz teatralmente para la entrada y salida de personajes, e incluso para algún juego de trampantojo, con el añadido de unas pinturas de Santiago Ydáñez que no siempre resultan sutiles (perros de presa durante la escena de la tortura). Desde el principio el espectador se acostumbra a que fallen las relaciones más primarias entre lo que se canta y lo que se hace, lo que provoca por momentos una inverosimilitud que ya está asumida en el terreno de la representación operística. En el primer acto, no deja de resultar perturbadora la presencia en solitario en el centro de la escena de Scarpia durante el Te Deum, mientras el coro canta desde la tribuna técnica superior, lo que creó un efecto envolvente seductor, aunque la aparición al final de Tosca con mitra y capa pluvial blanca adornada con una calavera resulta más bien caprichosa. Desde el punto de vista escénico lo más arriesgado es sin duda el acto II, en el que Villalobos carga las tintas para convencernos del carácter depravado y cruel de Scarpia, recurriendo a una iconografía directamente extraída del último y más polémico film pasoliniano, Saló o los 120 días de Sodoma, incluyendo pinturas con desnudos de sus personajes y tres efebos también desnudos en escena (los monaguillos del arranque de la ópera). Más allá de polémicas y debilidades, lo que no cabe negar al dramaturgo sevillano es audacia y un trabajo detallista por intentar cuadrar todos los elementos de su propuesta. Más vale desde luego el contraste de pareceres, incluso ruidoso, entre los espectadores ante un espectáculo que puede resultar difícil de digerir o inquietante que la indiferencia y la modorra.
Una de las consecuencias del planteamiento de Villalobos es el encumbramiento de Cavaradossi. Lamentablemente en el primer reparto de esta producción sevillana el rol fue encarnado por un joven tenor napolitano, Vincenzo Costanzo, con una emisión muy trasera y forzada, un pasaje problemático, con agudos abiertos y un fraseo bastante primario, carente de toda delicadeza. Yolanda Auyanet tiene una bella voz lírica, pero Tosca necesita más densidad y cuerpo, aparte de algo más de intención en muchas de sus frases. De todas formas, la canaria fue de menos a más, creciéndose sobre todo en el dúo con Scarpia, empezó con elegante dulzura el “Vissi d’arte”, que se apagó un poco al final, dominó absolutamente en el dúo del tercer acto con Cavaradossi y acabó encontrando los acentos más dramáticos en la escena final. Ángel Ódena compuso al principio un más que creíble Scarpia, por su tipo de canto valiente, entregado, no necesariamente refinado pero muy adecuado para dar, desde su misma irrupción en la iglesia, una imagen brutal del barón, al que además recreó también muy bien desde lo teatral. El segundo acto fue otra cosa, pues el personaje pasa por momentos emocionalmente muy diversos, que requieren una variedad expresiva llena de matices, y ahí la línea de canto del barítono catalán resultó más bien monótona e inflexible.
Entre los secundarios, David Lagares hizo de Angelotti uno de los mejores papeles que yo le recuerde en el teatro, por potencia y claridad articulatoria, mientras Enric Martínez-Castignani fue un Sacristán de extraordinaria versatilidad expresiva y línea de convincente aplomo y seguridad. Singular el contratenor Hugo Bolívar como pastor, al que dio un tono más adulto que de costumbre. Poco se escuchó a Alejandro López y Julio Ramírez como Sciarrone y carcelero, mientras que Albert Casals mostró una interesante línea de canto como Spoletta, aunque en ocasiones (sobre todo al principio del acto II) le faltó algo de proyección para sobrepasar el foso. Gianluca Marcianò dirigió a la ROSS con altibajos y algunos problemas de sincronización en el segundo acto. Apretó en las dinámicas en los momentos sin canto, pero en general supo plegarse bien a las condiciones de los cantantes y obtuvo del conjunto sevillano bellas irisaciones de colores, tan puccinianas. Sobrado el coro en ese intenso y sorpresivo final del acto I.
Queda para la historia el estreno de esta Tosca en un teatro históricamente caracterizado por la complacencia con prácticamente cualquier cosa que se ofrezca. Eso sí, se vieron demasiadas butacas vacías. Y si ni el estreno de una Tosca es capaz ya de llenar el Maestranza la cosa empieza a resultar algo más que preocupante.
También te puede interesar