El viaje a la Tierra
'Crónicas marcianas' de Bradbury no sólo es una obra muy vinculada al imaginario de su tiempo: sus páginas contienen la aventura del hombre.
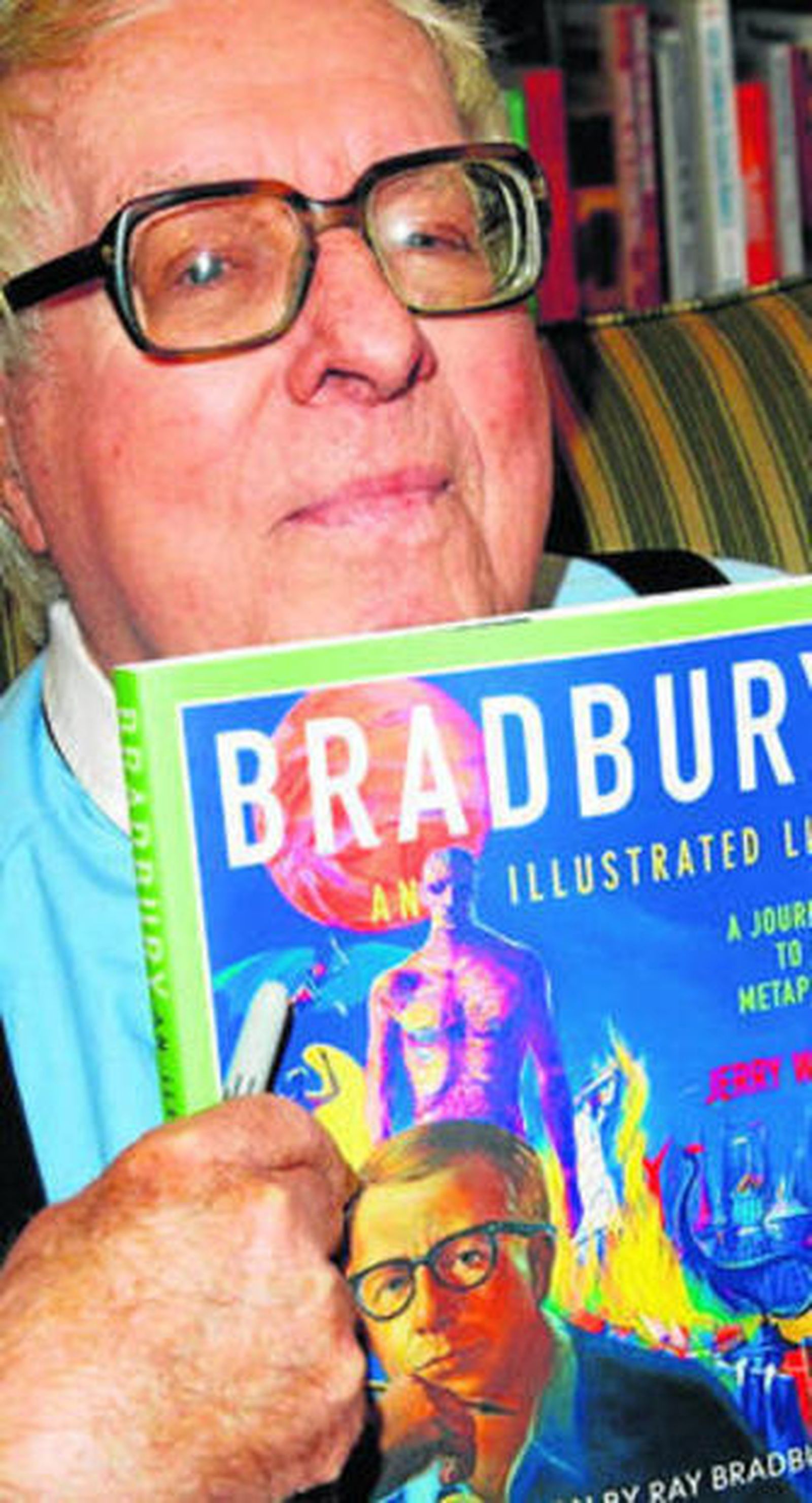
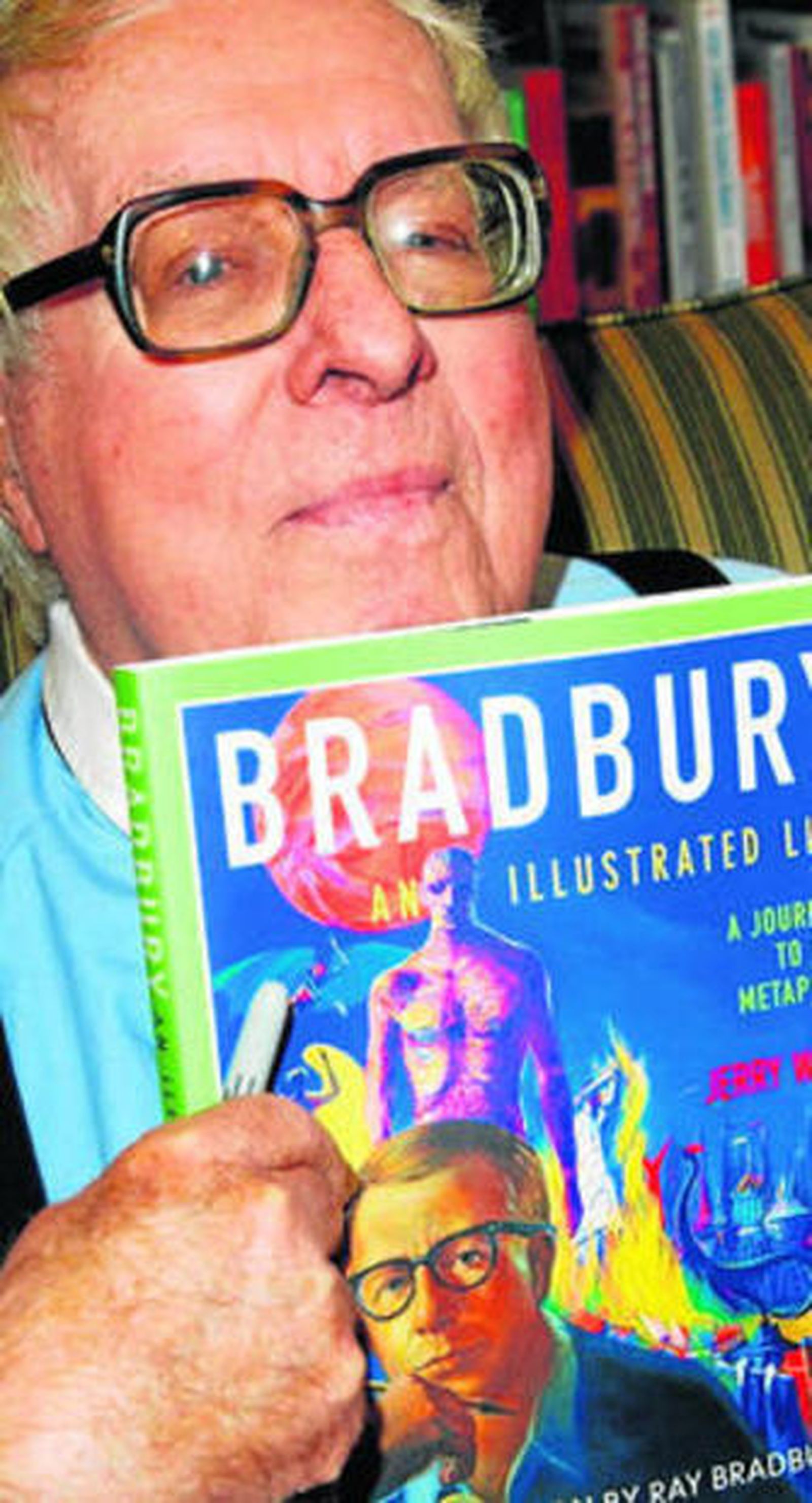
Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Trad. Francisco Abelenda. Minotauro. Barcelona, 2015. 360 páginas. 25,95 euros
Se cumplen 60 años de la publicación en español de las Crónicas marcianas; de aquella memorable traducción, obra de Francisco Abelenda, no cabe decir sino que sigue viva y fresca, como el propio libro que le da origen. Quizá, del erudito prólogo de Borges -prólogo donde recuerda a Kepler y olvida a Verne-, sean éstas las palabras más expresivas de la obra de Bradbury: "¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad?". En efecto, los relatos de Bradbury están llenos de terror, de soledad, de una insondable y tibia melancolía, que emana de los parajes marcianos. También de un limpio conocimiento de la naturaleza humana. Probablemente, nos hallemos ante uno de los mejores libros de la segunda mitad del XX. Pero no porque sea un libro de science-fiction y, en consecuencia, representativo, de algún modo, de su tiempo (1946, la posguerra mundial y el miedo atómico). No por esta cualidad porvenirista y frágil, muy vinculada al imaginario de su época; sino a pesar de ella. En las Crónicas marcianas se contiene la aventura del hombre en su totalidad: están la avaricia, la curiosidad, el miedo; están la compasión y la injuria. Está la inutilidad de cualquier empresa y están las altas estrellas, que han dirigido desde antiguo los caminos del hombre.
Uno de los motivos que entorpece la lectura de Verne, leído desde esta esquina del XXI, es su precisión terminológica. Como sabemos, en Verne hay una abrumadora exhibición de conocimientos físicos, zoológicos, termodinámicos y astrales que, tanto tiempo después, empañan con su puerilidad la magnitud de su empresa. También podríamos decir esto de Melville y su azarosa oceanografía, así como de Edgar Poe y sus rudimentos científicos. Nada de esto, sin embargo, ocurre en Bradbury. Sus naves, doradas y filamentosas, se explican únicamente por el hermoso fuego que las empuja. Y tampoco las sofisticadas armas marcianas tendrán una explicación: son armas ahusadas, extrañas, aparatosas, que fulminan con su resplandor a los primeros navegantes que se acercan a las desiertas lejanías, a los atardeceres azules, del planeta Marte.
Todo, en estos relatos -relatos enhebrados por consejo de su editor, antes de que adquiriesen la unidad que hoy conservan-, todo posee la naturalidad, el aspecto, el calor, el tedio veraniego, de una estampa americana de los 40. Los negros que se marchan en sus propios cohetes, o el astronauta veterano que monta una salchichería en una remota encrucijada marciana, posee el espesor y la veracidad de un cuadro de costumbres. Unas costumbres y un cuadro, por otra parte, que si bien nos trasladan a un futuro incierto, a una mecánica desconocida para el hombre, perpetúan los rasgos de la especie sobre una geografía deshabitada y una raza exánime.
Es fácil vincular la imaginería de Bradbury con los canales marcianos que postuló Schiaparelli y dibujó Lowell desde su observatorio de Flagstaff, Arizona. Es fácil relacionar su empresa con La guerra de los mundos de Wells, escrita medio siglo antes, sólo que en sentido inverso. Ahora serán los terrícolas quienes lleven su ambición, sus sueños, sus enfermedades, a una vieja civilización en ruinas.
Es inevitable, por otra parte, unir el proselitismo científico de Wells o Jules Verne a la caducidad de sus literaturas. Cuanto hay en ellos de moderno, de avantgarde, de insólito, pesa hoy sobre nosotros con el peso de una tosca xilografía. Las Crónicas marcianas de Bradbury son, sencillamente, literatura. Altísima literatura hecha sobre la breve excusa de la aventura espacial, pero cuyo temblor es clásico. Los terrores que acucian a sus personajes ya los conocieron Homero y Jenofonte; el heroísmo y la melancolía que alimentan sus páginas son las mismas, quizá, que impulsaron las últimas horas de Plinio el Viejo. El abandono, el cósmico abandono que penetra estos relatos, lo hemos visto ya en Cervantes, en Milton, en el Génesis. Hay no obstante, una modernidad indudable: el paisajismo de Bradbury es hijo legítimo del XIX. Entonces, es la naturaleza -las lunas de Marte, el abismo sideral, las ciudades vacías-, quien nos habla del hombre, de una soledad tan nueva como inexpresable.
También te puede interesar
Lo último








