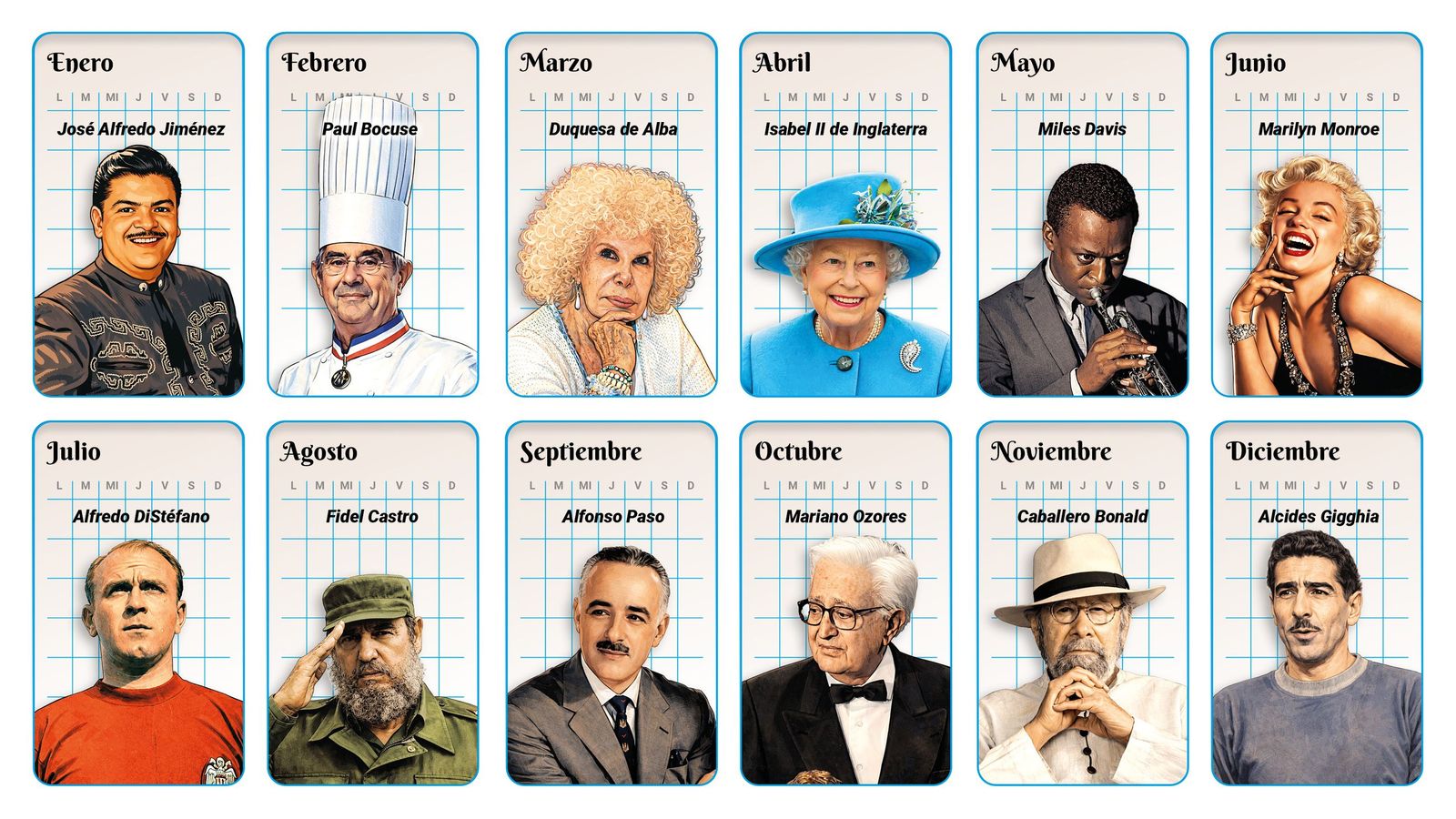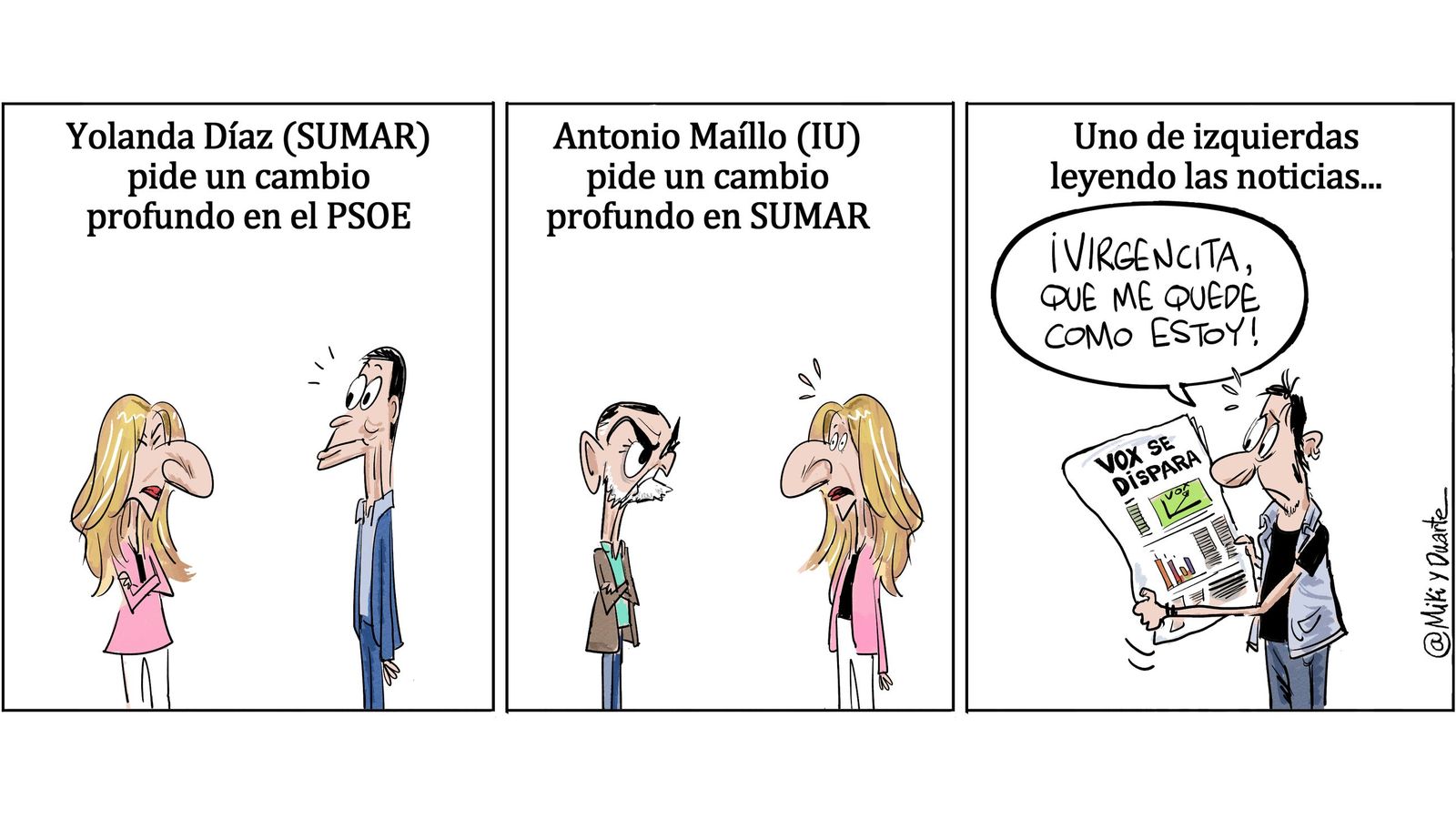El bosque de la música
Filosofía y consuelo de la música | Crítica
Ramón Andrés regresa con una historia 'sui generis' de la estética musical concebida como un monólogo de alguien que ama el tema de sus palabras y se demora en los rincones de las frases

La ficha
'Filosofía y consuelo de la música'. Ramón Andrés. Acantilado, Barcelona, 2020. 1164 páginas. 42 euros
Como el de la música, también el mundo de la literatura se alimenta de contrastes y armonías extrañas. Resulta que Elizondo, localidad recóndita que Ramón Andrés ha elegido por residencia, se encuentra en el corazón del Valle del Baztán, convertido en enclave turístico gracias a las novelas de Dolores RedondoDolores Redondo: mientras los devotos de la literatura masiva se dedican al turismo, el más adocenado y soez de los pasatiempos, un escritor casi esotérico, cuyo lenguaje y cuyos temas le han condenado a vivir al margen del lector medio, redacta libros solitarios frente a una ventana que mira al bosque. Se trata de un individuo un tanto extraño, de estampa venerable, cuyos cabellos, blancos y en rebeldía, hacen pensar en profetas y astrofísicos; ha alquilado una habitación en lo alto de una casa antigua, de donde sale intermitentemente, tal vez con la cabeza rodeada de niebla, a deambular entre los laberintos de los árboles. Lo último que ha escrito en la habitación de arriba es un mamotreto sobre filosofía de la música de casi dos mil páginas, además de un libro de poemas inspirado en sus sesiones de senderismo. "Es el último libro de este tipo que escribo –dice del primero, y entendemos por qué–: otro como este y no lo cuento".
Nadie hace ya libros como los de Ramón Andrés. Objetos artesanales, de recia factura, que dejan al tacto esa rugosidad y esas anfractuosidades de los muebles antiguos o los instrumentos musicales sobre los que a él le gusta tanto escribir. Muebles aristocráticos y pesados, sí, que huelen a la caoba de los museos y con los que nos gustaría decorar nuestro salón si poseyéramos una mansión solariega, en vez del apartamento de sesenta metros cuadrados que impone el presente urbano. Los libros de Andrés (y este es uno más: como El mundo en el oído, de 2008; como el delicioso El luthier de Delft, de 2015; como el torrencial e inagotable Diccionario de música, mitología, magia y religión, de 2012) son el resultado de una lenta labor de carpintería que incluye la elección del árbol, la tala, el desbaste de la madera, el corte y el ensamblaje, el barniz final; igual que en una taracea, se yuxtaponen sobre los paneles adornos de diversa procedencia, estilo, textura, aroma, se tornean las patas para que a la solidez acompañe el gusto, se elige un rincón en que la silueta resalte de un modo contundente y eficaz. Es comprensible que se lo piense dos veces antes de acometer otros como estos: donde no sólo la labor de documentación (exhaustiva hasta la histeria), sino la de criba, análisis y composición estilística han de implicar tardes enteras frente a una mesa, tratando de hilvanar el hilo de los pensamientos. Que se perderán, también, en el aire, como las melodías sobre las que tratan.
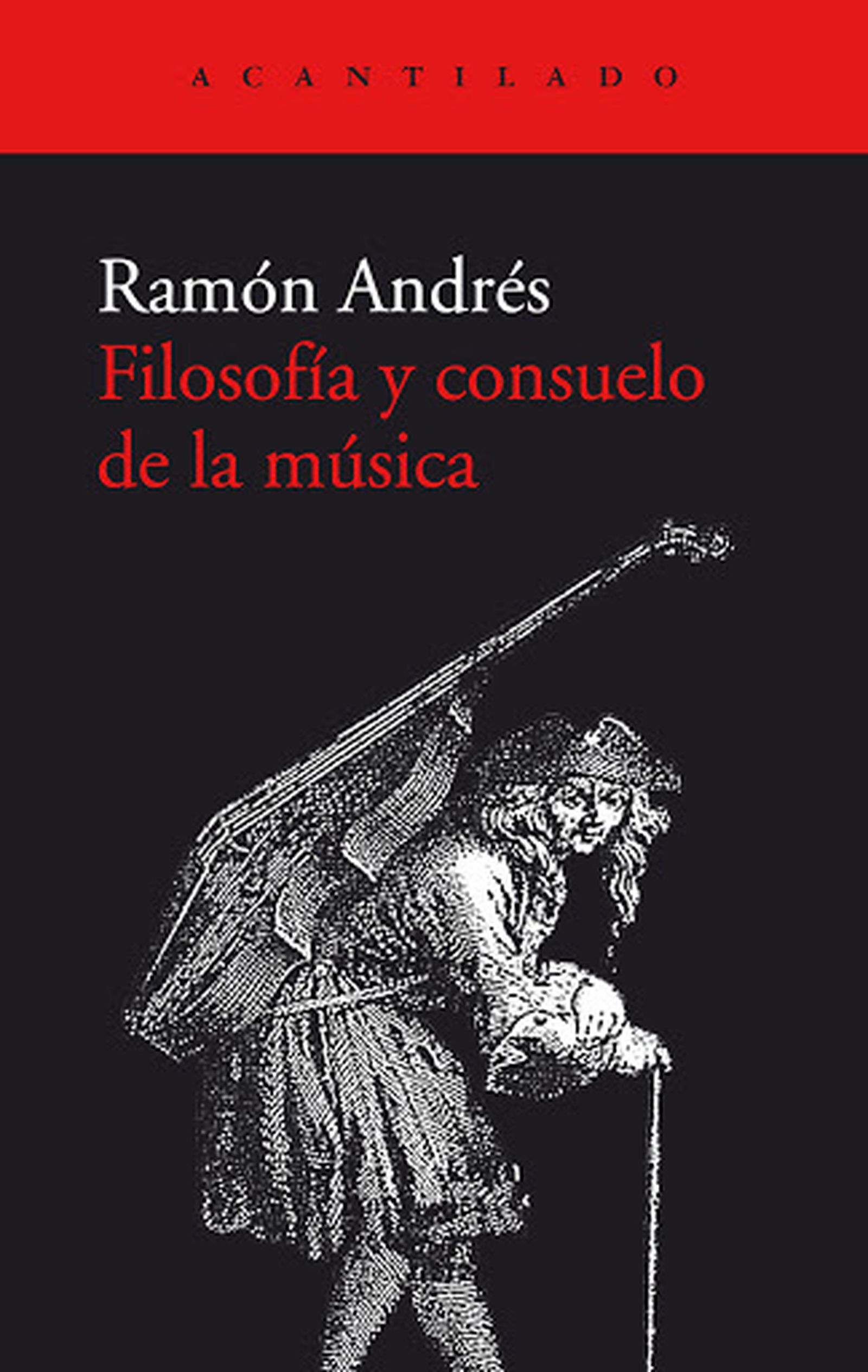
El pretexto para este nuevo título, según suele ser común en él, es la música, el amor a la música, mechado esta vez con filosofía: las relaciones, simpatías y enemistades (que también las ha habido) entre pensamiento y música. Pero en realidad, el tema es seguramente secundario; lo que importa es la voz de barítono de Andrés, matizada por la lectura de los clásicos, a veces brusca y dotada otras de un oscuro lirismo, que va conduciendo al lector a través de laberintos privados no menos zigzagueantes que los de las fresnedas del Baztán. Las nuevas entregas del navarro reproducen siempre un idéntico, gozoso original: una mezcla de ensayo, confesión a media luz, poesía a bocajarro, pensamiento a vuelapluma, anécdota; una renuncia más que deliberada a ser mayoritario, a plegarse a la comodidad del lector reinante y a ceder a facilidades como el pintoresquismo o la narración gratuita, de donde confesiones como esta: "Me da más vida un diccionario etimológico que una novela". De ficción, dice en las entrevistas, sólo se concede de vez en cuando unas páginas de Aldecoa, para endurecer el idioma.
Filosofía y consuelo de la música nace con vocación de manual, pero un manual sui generis, como de costumbre en Andrés. A primera vista nos hallamos frente a una historia de la estética musical, que recoge las especulaciones más relevantes que sobre el arte del sonido se han vertido de los presocráticos en adelante, pero basta con zambullirse (el verbo es apropiado) en las primeras páginas para comprobar que se trata de algo más y algo menos. Aparte de un débil eje cronológico, la del autor no es una aproximación sistemática, que sacrifique información ni espacio (ni filias ni fobias) a un intento de objetividad académica: el decurso de los argumentos, de los autores citados, de las teorías expuestas, tiene lugar en el ambiente caprichoso de una conversación de sobremesa, en el monólogo de alguien que ama el tema de sus palabras y se demora en los rincones de las frases y elige esquinas sorprendentes para girar sin que le importe mucho las personas que le siguen. De algún modo, lo maravilloso de los libros de Ramón Andrés consiste en esa oportunidad que nos ofrecen de seguirle por los senderos tortuosos de su bosque personal, en la invitación a rastrear sus huellas por un itinerario que, aunque semejante al de otros manuales u obras de divulgación al uso, permanece enteramente cerrado y casi aislado del mundo. Lo hizo con la historia del suicidio, con la Holanda de Vermeer, Sweelinck y Spinoza, con la magia, la mitología y el canto, y lo hace de nuevo ahora.
Todos los libros son muchos otros libros, igual que cada hombre consiste en otros hombres. Pero en el caso de los de Ramón Andrés, más todavía: bibliotecas enteras en las que perderse, desde cuyo fondo, en penumbra, una voz grave habla interminablemente de acordes, armonía de las esferas, dioses olvidados, instrumentos de nombres arcanos, cosas que la vulgaridad de los días no conseguirá arrastrar en su caudal.
También te puede interesar