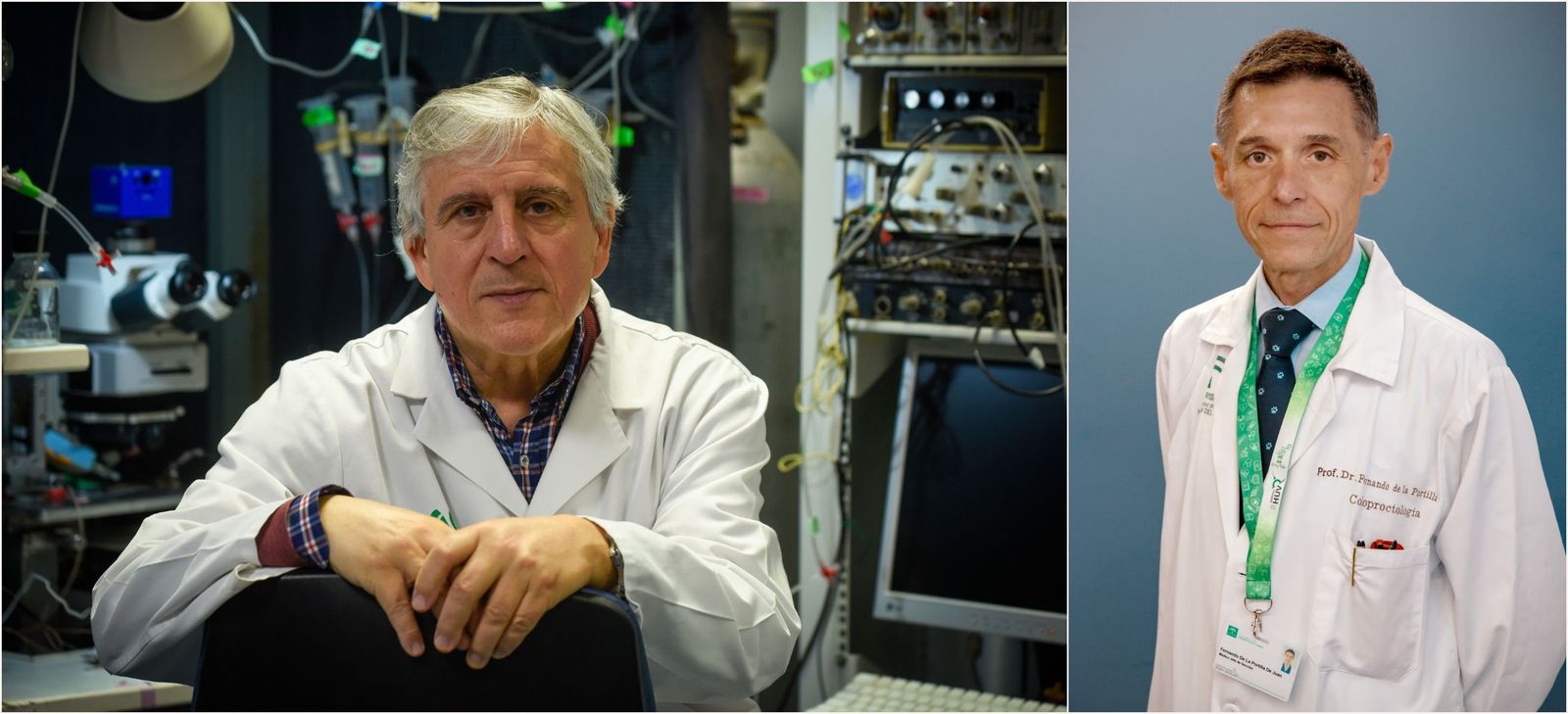Rompedor Nin
Raíces
Llevo mis manos al centro de mi pecho y las noto, nervaduras enredadas, vivas, duras, por las que transita la savia del Amor

QUIENES tienen la suerte de seguir las huellas del crucificado en Jerusalén, disfrutan de la oportunidad de impregnarse de la desbordante cultura de los pueblos semíticos, proclive a leyendas, historias y cuentos. La apasionante relación de Dios con el género humano, la Historia de la Salvación, cuenta también con construcciones bellísimas que, en su concepción última, vienen a interpretar y profundizar las páginas de los libros sagrados de la Biblia.
Una de estas hermosas invenciones es la capilla que, situada exactamente bajo la roca del Calvario, en el Templo del Santo Sepulcro, es llamada la Capilla de Adán. Allí, en un ángulo casi imperceptible, normalmente ignorada por los peregrinos, aparece una hendidura en la roca que, supuestamente se quebró en la tarde del Viernes Santo como consecuencia del terremoto que siguió a la muerte del Redentor. Por ella, cuenta la leyenda, descendió la sangre del crucificado hasta alcanzar la cabeza de Adán. La imagen es poderosa y teológicamente impecable para explicar cómo esa nueva relación establecida entre Dios y los hombres abarca a “vivos y muertos”, es decir, a toda la humanidad.
Me es imposible no pensar en esa piedra ahora que, Domingo de Ramos, alzo la vista como el salmista (“Levanto mis ojos a los montes/de dónde me vendrá el auxilio”), hundo mis ojos en esos ojos cerrados y contemplo, entre las flechas azuladas y rojas que se clavan en las carnes blancas de las columnas del templo, la recreación de aquel viernes de amargura en el Calvario.
La piedra rajada de Jerusalén se ha convertido en el pecho abierto del pelícano, la cúpula áspera y fría del monte, teñida de sangre, en un caudal de esperanza y, en esta noche silenciosa, cansados los pies y el alma por tanto gozo, por tanta alegría, por tanta blancura de vida estrenada y de recuerdos vividos, las largas filas negras y oscuras se transformarán en la cueva oscura donde la roca de los corazones se habrá dejado desgastar por el Amor de Dios.
¿Cuántos de esos corazones son fruto de horas a los pies de este Cristo? ¿Cuántos hermanos fueron mejores en su día a día pensando que eran precisamente eso, hermanos del Amor? ¿Cuántas almas llegaron a besar verdaderamente las manos de la Madre porque se entregaron sin dudarlo a cumplir lo que disponían las palabras del Maestro del Amor? ¿Cuántos, en fin, fueron (son) santos, porque se dejaron impregnar por el fulgor de esos ojos escondidos, por la sumisión de esos brazos impotentes, por la placidez de la belleza de este hombre/Dios que cuelga sobre la ciudad despierta, que es un grito de injusticia bajo el cielo negro de Sevilla?
Sí, el humo del incienso asciende formando volutas como sufragio agradable por la muerte del Cordero inocente, entrelazándose, tiñendo con una cúpula irreal y fantasmagórica toda la ciudad. Pero la sangre cae, desciende, se derrama, queda como ofrenda eucarística prendida diariamente del tronco del árbol de la cruz redentora y llega por fin a los corazones. Ese tronco, hincado en el cajillo del centro del mundo es sólo un trasunto, un esqueje del primer árbol del que nació el mal, pero sus raíces horadan la piedra que atraviesa el canasto, corren, se desparraman por las calles, suben a las azoteas y, como dedos nerviosos se introducen entre las grietas del pecado.
Llevo mis manos al centro de mi pecho y las noto, nervaduras enredadas, vivas, duras, por las que transita la savia del Amor. Han crecido con el ejemplo de los mayores que hoy, casi cien años después, vuelven a ceñir el esparto con la fidelidad y el sacrificio sólo posible en aquellos que están apasionadamente enamorados del crucificado; se hacen tupidas en cada oración, en cada canto, en cada ejemplo de entrega desinteresada a los desfavorecidos; alargan sus tentáculos en cada niño, en cada joven que acercamos a las benditas imágenes para tratar de explicar lo inexplicable; y al final ahogan, estrujan, eclipsan el mal, nos hacen mejores, son las responsables de una sociedad, de una ciudad, más amable, más plena, más hermosa; en definitiva, de un conjunto de hombres y mujeres más humanos.
Pese a todo lo material que nos rodea y nos ocupa inevitablemente, de hoy a siete días estas raíces latirán al ritmo de la ciudad, de los silencios y de los sonidos estridentes, de lo clásico y lo nuevo, de lo elegante y lo chabacano, de la humildad y la vanidad.
Porque a todos alcanzan por igual esas raíces que son nuestra propia historia; forman parte indisoluble de nosotros, están unidas al barro que nos creó, riegan nuestra memoria y hacen crecer nuestras esperanzas. Arrancarlas sería como secar de cuajo nuestra alma, extirparlas significaría vaciarnos, perder la identidad y, muy probablemente, también el futuro.
También te puede interesar