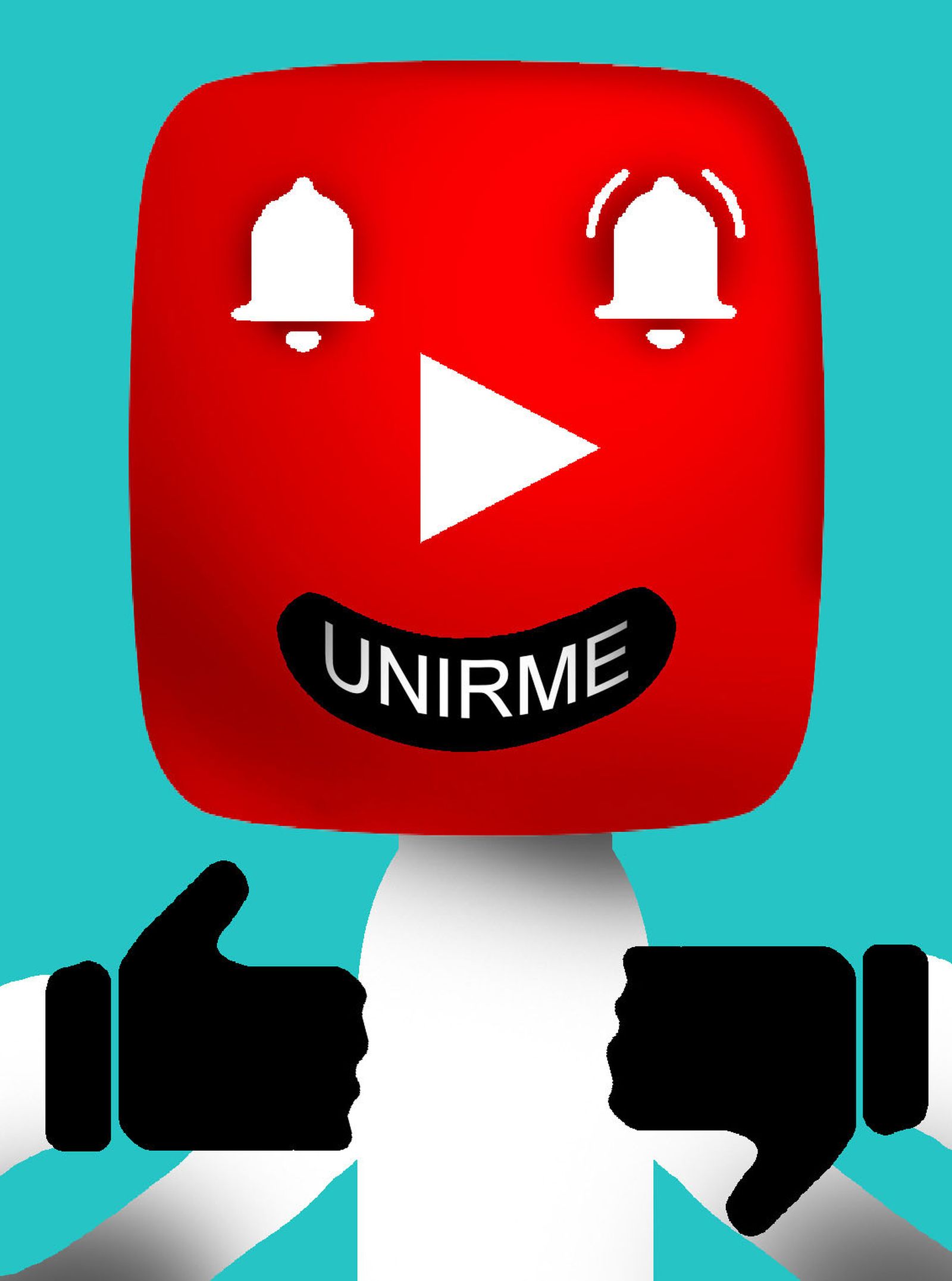Mitología científica
El científico, con los trajines de laboratorio, alcanza la excelencia, pero cuando se vuelve metafísico nada en su discurso lo distingue del hombre común
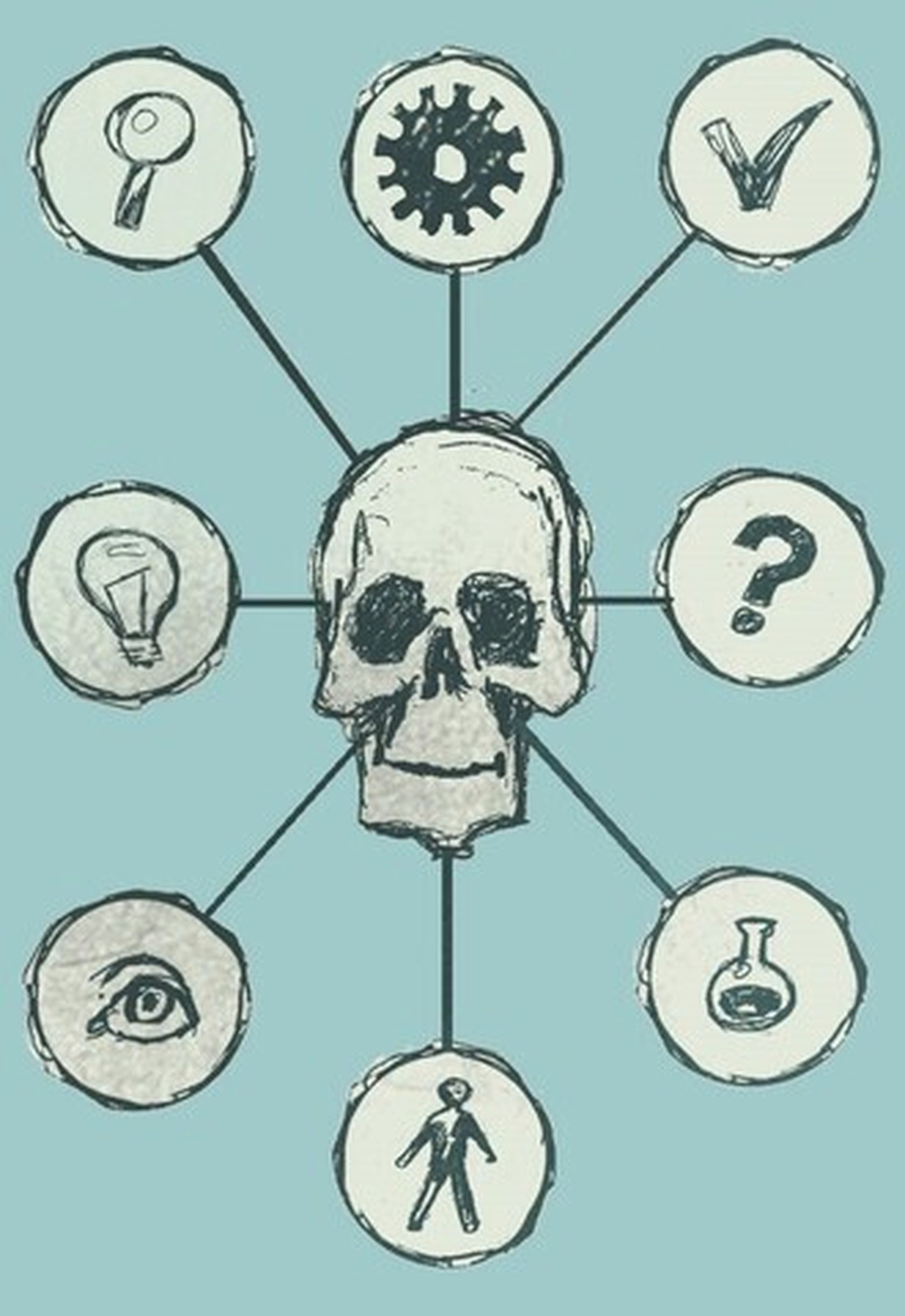
Uno de los rasgos de la cultura contemporánea es la reverencia con que recibe los pronunciamientos de los científicos. Hace poco aparecía en un periódico de tirada nacional las declaraciones de un neurocientífico, “autoridad mundial en la ciencia de la conciencia”, asegurando que “tras la muerte no hay nada, ni sufrimiento ni dolor”. Y es que un científico puede serlo todo, salvo heraldo en asuntos que exceden su competencia. Con los trajines de laboratorio alcanza la excelencia, pero cuando se vuelve metafísico nada en su discurso lo distingue del hombre común. Los científicos elaboran con frecuencia sus propias visiones del mundo. Y eso no está mal cuando lo elaborado no es un alarde de mitología en la que él mismo se erige en héroe mítico que, con su idea herética, lucha contra un “dragón” –el dogma que se interpone en su camino– y concluye con una previsible moraleja: el librepensador es siempre el portador de la verdad. Resulta fácil que, atrapado en ese relato, distorsione la visión de la historia. En la versión mitológica del caso Galileo muchos olvidaron que éste quiso demostrar el movimiento de la Tierra con las mareas oceánicas. La dificultad no estriba en la conclusión –que la Tierra se mueve– sino en la prueba. La Iglesia insistió en que aportase otras antes de reinterpretar las Escrituras a la luz de la teoría heliocéntrica. El triunfalismo científico suele enfrentar ciencia y religión y elevar la ciencia a juez único de la verdad.
El prejuicio contra un comienzo temporal del universo hunde sus raíces en las filosofías materialistas del siglo XIX, cuando se renunció a indagar los fundamentos de la verdad científica y a buscar una justificación de lo real, de la vida y del hombre. Así las cosas, en 1917 Einstein descubrió en sus ecuaciones que el universo dominado por la gravedad se expande y, por tanto y para su bochorno, sugieren un principio. Para forzar un universo eterno, añadió un coeficiente de corrección a las ecuaciones, conocido como factor fudge. Pronto acabaría por reconocer en esto su mayor error. Otro héroe al margen de mitologías, el físico y sacerdote belga Lemaître, se tomó en serio el universo en expansión. Usó las ecuaciones de Einstein para construir lo que luego sería la teoría del Big Bang, con la que predijo la expansión del universo dos años antes de que lo hiciera Hubble en 1929. Poco después declaraba lo siguiente: “La ciencia no ha sacudido mi fe en la religión y ésta no me ha hecho cuestionar las conclusiones del método científico”. Tampoco la biología ha resistido los embates del materialismo, vaca sagrada de la cultura que todo lo reduce a que “Dios, por fin, ha muerto”. El biólogo y Nobel de Medicina en 1965, J. Monod, argumentaba que como surgimos de un proceso que involucra el azar, no podemos resultar de ningún propósito. Y el polémico y célebre divulgador de la teoría de la evolución, R. Dawking, sostiene que “El único relojero en la naturaleza son las fuerzas ciegas de la física. La selección natural no tiene propósito en mente, ni tiene mente”.
El problema de la ciencia como fórmula única para discernir la verdad es que no responde a cuestiones fundamentales de la existencia. La ciencia moderna, surgida en la cepa de la cultura cristiana, ha facilitado el progreso material, pero a su prosa le faltó música para la indagación ética y metafísica. Ni de compasión ni esperanza hablan sus principios. El coqueteo con la eugenesia en el siglo pasado –un intento por mejorar la especie eliminando a los débiles– se saldó con miles de esterilizaciones en Norteamérica y millones de muertes en Europa. Ahora está en marcha la tecnología del mapa genético que posiblemente, con ayuda del aborto y la eutanasia, despeje el camino a otros “proyectos de mejora”. La ciencia sabe que, en un remoto futuro, el Sol se volverá una estrella gigante roja y hervirán los océanos y la atmósfera, y que la expansión del universo diluirá tanto la energía que ningún rastro de vida será posible. No deposita esperanzas en ningún Reino fuera de este mundo, aunque esa falta de esperanza sea de la mayor prodigalidad. La principal causa de muerte violenta en el planeta es el suicidio, dos veces más frecuente que el homicidio y siete más que la muerte por guerra. Nunca tantos con tanto fueron tan desdichados. La ciencia enseña cómo vivir más, pero no cómo vivir. Es un gran bien en sí misma y no puede oponerse a otro bien como la religión. El veneno se esconde en sus mitologías, construcciones ideológicas no relacionadas con la búsqueda de las regularidades de la naturaleza –fin del método científico–, sino de la vanidad humana que, incapaz de orientarse en la perspectiva adecuada, se empeña en aplicar ese método a la conciencia humana que, en realidad, es una insondable singularidad.
También te puede interesar
Lo último