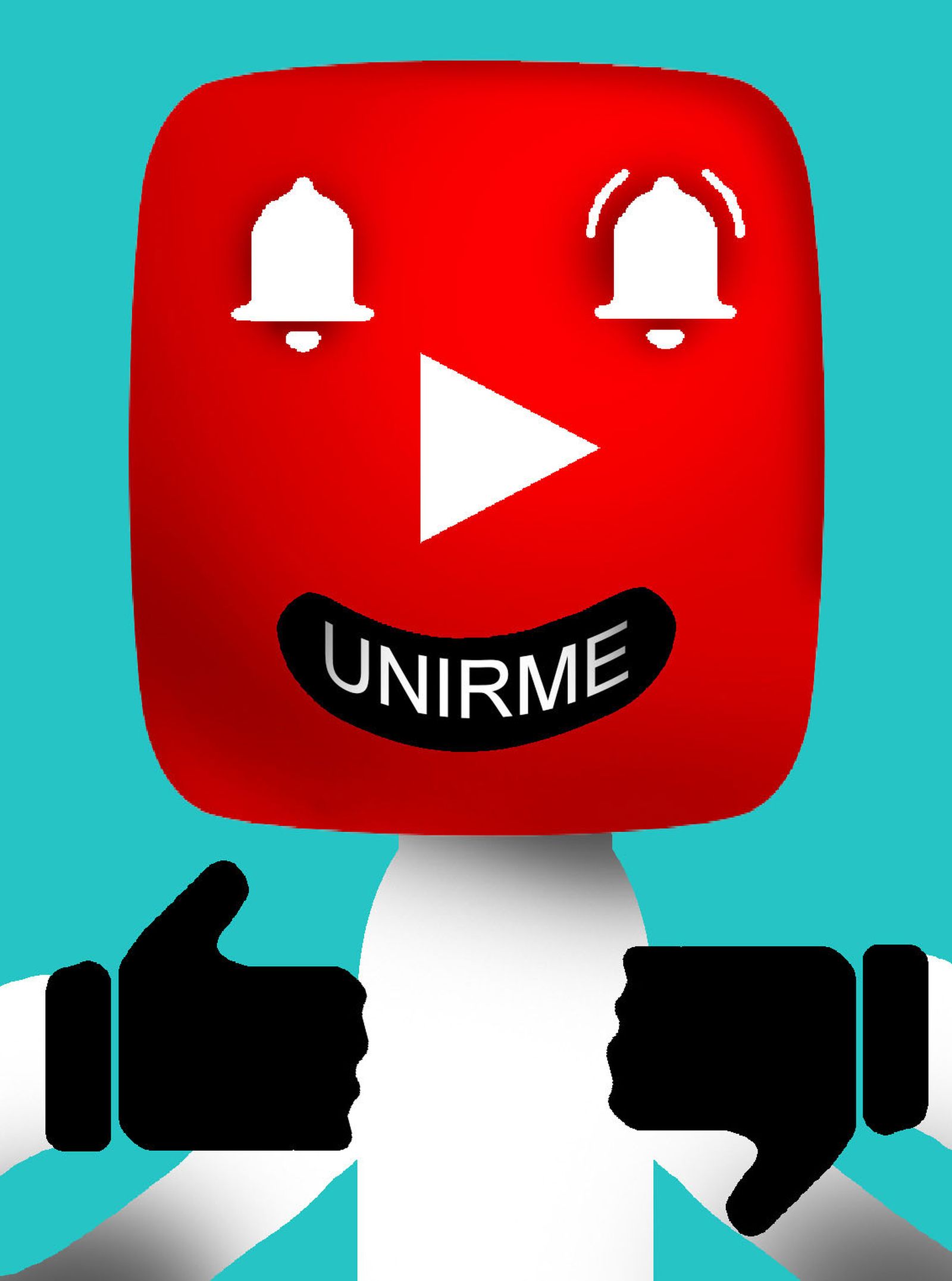Una lección de arqueología
Enfermos antiguos | Crítica
Vicente Valero continúa su exploración de la memoria personal en una luminosa evocación que recrea desde otra perspectiva su infancia y primera adolescencia en la Ibiza de los setenta

La ficha
Enfermos antiguos. Vicente Valero. Periférica. Cáceres, 2020. 144 páginas. 15,75 euros
La obra en prosa de Vicente Valero, orientada a la narrativa desde la colección de relatos inaugurales contenida en Los extraños (2014), abarca dos direcciones que en su vertiente más autobiográfica –la que podríamos llamar ensayística también lo es en cierta medida– pasa por la novela Las transiciones (2016) y llega de momento hasta Enfermos imaginarios, que de nuevo remite a su Ibiza natal convertida por el escritor –de un modo más quintaesenciado en su poesía, una poesía de la naturaleza que elude el referente directo para explorar el bosque, el mar, la luz y la claridad mediterráneas– en fértil territorio para la literatura. Si por la narración en estampas sucesivas recuerda la nueva entrega al primero de los libros citados, donde el anónimo narrador echaba la vista atrás para recrear lo no vivido, el tiempo es ahora en parte el mismo que aparecía en el segundo, esa etapa anterior o posterior al final de la dictadura en la que el niño o el preadolescente toma conciencia de un mundo que se corresponde con la realidad provinciana de la isla, enfrentada a algunos signos de cambio.
Como avanza el título, el hilo conductor de la evocación recae en la vieja costumbre de la visita a los enfermos, que permite al narrador –el entonces pequeño que acompañaba a su madre en los primeros setenta, mudo testigo de la sociabilidad adulta– esbozar un retrato parcial pero enormemente sugestivo de la comunidad ibicenca, no muy distinta, aunque algo más retrasada por el ensimismamiento insular, a la del resto de un país que en muchos aspectos continuaba varado en el tiempo, ese mismo "tiempo suspendido" de las casas donde la enfermedad, crónica o episódicamente, había establecido sus aposentos. Visitarlos era una obra de misericordia, pero también una buena ocasión para reunirse y conversar en animadas tertulias, donde los vecinos confraternizaban, repetían los consejos consabidos y compartían su perplejidad frente a las manifestaciones del progreso, asociado a un turismo incipiente que era observado con una mezcla de asombro y tolerancia no extensible a los usos propios.

Las dolencias, incluyendo las infantiles, podían ser leves y habituales o raras y prestigiosas. Los médicos, pocos, eran competitivos, autoritarios o condescendientes, dignos como los curas de reverencia e igualmente facultados para acceder a los hogares. Entre los enfermos, algunos de ellos heredados, los había elusivos, quejumbrosos, traviesos, callados o redichos. Vivían en los nobles y gélidos caserones de la ciudad amurallada, en el barrio portuario corroído por el salitre o en la parte moderna de arquitectura deleznable, a veces también en el entorno rural, con sus viviendas de anchos muros y habitaciones mínimas. En las conversaciones se aludía a las autoridades con respeto y las novedades eran juzgadas con escepticismo. La expectativa de la democracia, "misterioso enigma", era de algún modo anunciada por los extranjeros, que no se sabía aún si iban a volver todos los veranos. La omnipresente humedad presidía una atmósfera reconcentrada que se extendía a los "ámbitos civiles, religiosos y hasta militares".
En esas coordenadas se mueve una maravillosa colección de personajes, cada uno con su novela: ancianas supervivientes de mil desgracias, dignas y elegantes solteronas, el exiliado que regresa con su familia para morir en la ciudad natal, la nuera demasiado francesa que no soporta a los nativos, el amiguito que está a punto de morir de una pulmonía, la pintora suiza que se queda ciega, el excéntrico judeoalemán que huyó de los nazis, el pescadero que ejerce también de concejal, los parientes campesinos que regalan gallinas, el marino fabulador de salud inquebrantable, el sacerdote franco y amistoso que condena el "demonio del turismo", la farmacéutica viajada o el impagable profesor sustituto, un joven hippie de familia artistocrática al que su posición –perfecto ejemplo de un cambio de mentalidad que no ha dejado atrás los valores tradicionales– le permite toda clase de candorosas extravagancias.
En parte porque el narrador habla desde la perspectiva del niño, no lo hace de forma severa o impugnadora, sino desde una mirada cargada de humanidad. Las mentes "desconfiadas y obtusas" de sus paisanos no le merecen juicios condenatorios, sino todo lo más irónicos, como cuando se refiere a la "típica ensoñación del isleño" que siempre cree habitar un paraíso. No hay tampoco nostalgia, aunque las sombras del "presente oscuro" se diluyen en un retrato cordial de tonos amables, con muchas connotaciones no expresas. La limpia escritura de Valero explora esas capas o "fragmentos de la memoria" que como se dice al comienzo, con imagen de trasfondo metaliterario, se acumulan a la manera de los estratos de una excavación arqueológica, en restos que pueden ser reconstruidos –como las ruinas de una "civilización desaparecida"– si les sumamos a los datos precisos el libre vuelo de la imaginación creadora.
Enfermos contemporáneos
Se hace imposible no relacionar las costumbres de la pequeña sociedad que describe Valero, donde los enfermos, los convalecientes o los moribundos recibían en sus casas –más que ellos, sus familias, como bien apunta el narrador– a los parientes, vecinos y deudos, con la propensión al internamiento y los pudorosos velos que nuestra época impone a todo lo que tiene que ver con las dolencias de la salud o en última instancia la muerte. Esa impersonalidad, plasmada en la profusión de residencias, hospitales y tanatorios, que por supuesto cumplen una ineludible función social pero a la vez reflejan una quiebra profunda, se ha visto multiplicada hasta lo insoportable en estos tristísimos días en los que tantos afrontan solos los embates de la enfermedad o mueren sin compañía en entornos sin alma. Los familiares que ni siquiera pueden despedir a sus seres queridos, después de haber estado incomunicados durante semanas, o la vista aterradora de las decenas o centenares de féretros alineados, son algunas de las dolorosas imágenes que nos dejará la tragedia. Pero el mal pasará y seguiremos instalados en una normalidad que a menudo separa o aleja a los enfermos tras una barrera invisible, atendidos por un estamento médico que por una parte es más eficaz que nunca a la hora de tratar sus males y por otra, en virtud del mismo crecimiento que ha hecho posible la cobertura universal, ha devenido en una formidable burocracia. No sería razonable renunciar a las modernas instalaciones donde ejércitos de profesionales y sofisticados equipos atienden a cualquiera que lo necesite, pero algo hemos perdido con la desaparición de aquellas rituales e improvisadas reuniones en los domicilios de los pacientes, amenizadas por la esperada visita de doctores que portaban todos los remedios en un maletín de cuero, fumaban puros mientras usaban el fonendoscopio y no decían que no a una o dos copitas de coñac o de orujo.
También te puede interesar