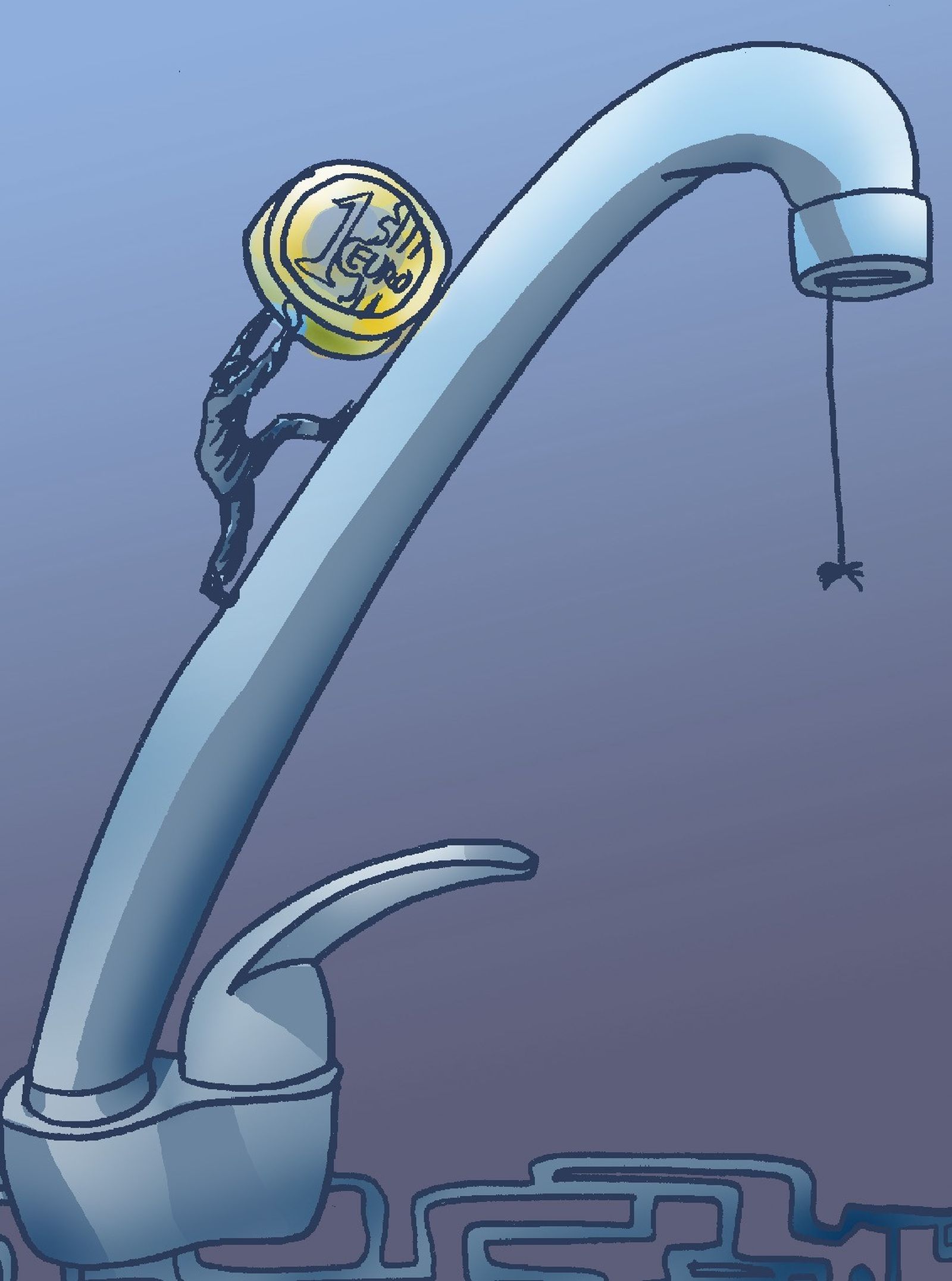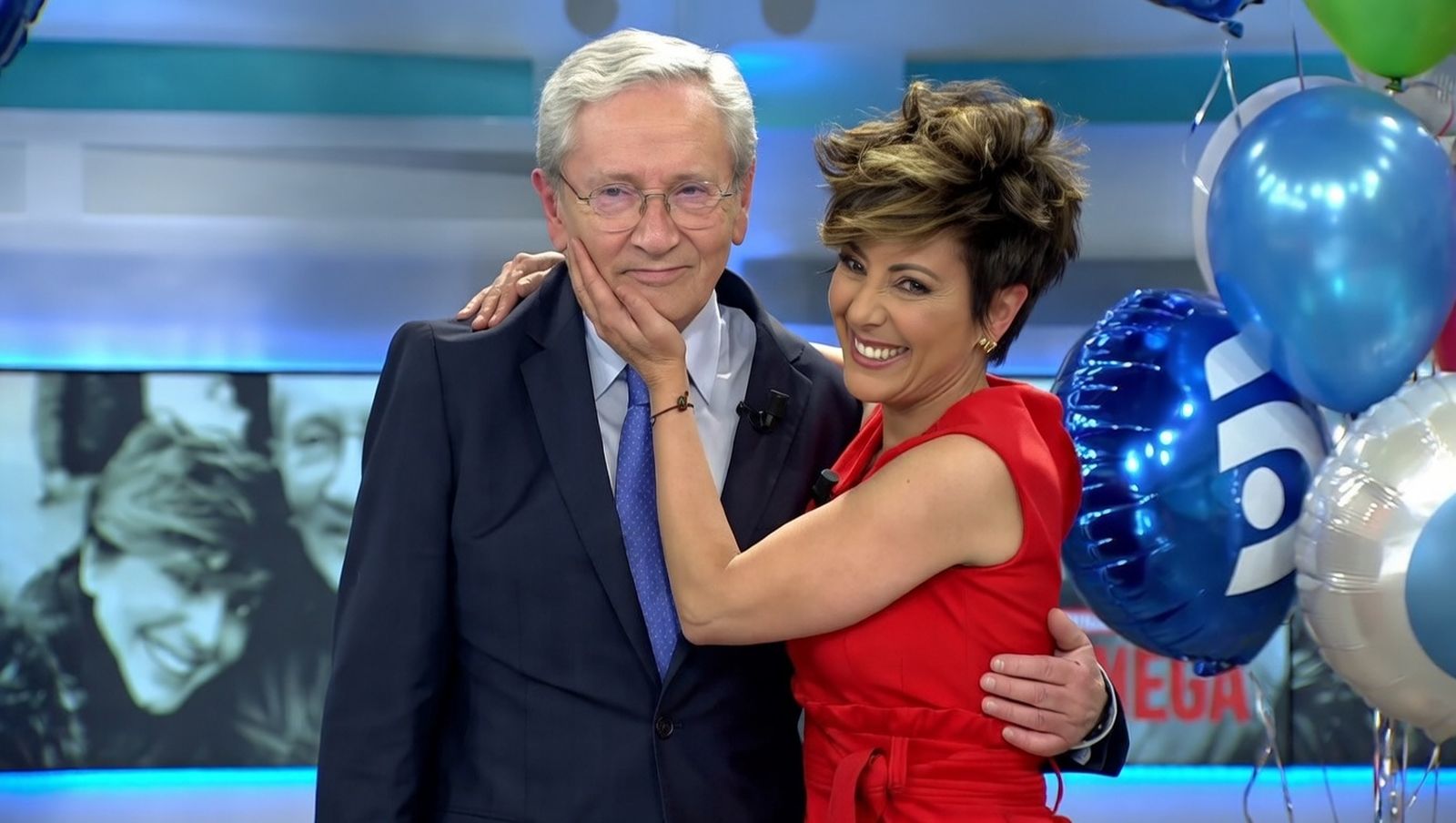La caseta del lector

Le envidio muy de veras a Antonio Rivero Taravillo una idea: la de habilitar en las ferias del libro una caseta en la que quienes firmen sean los lectores y seamos los autores los que hagamos cola para obtener sus rúbricas en nuestros volúmenes.
Taravillo lo decía haciendo hincapié en la figura verdaderamente necesaria para que haya literatura: la del lector. La literatura es fricción: hasta que un texto no alcanza a alguien que nada tenga que ver con él y le da vida, no es más que escritura. Contra la escritura, extrañamente, ha habido muchas figuras y autores que han mostrado cierto rechazo o antipatía. Agustín García Calvo decía que la escritura era instrumento del poder mientras el lenguaje era algo que se nos daba sólo por existir, “lo único no natural que se nos da”. Seguía en eso a su maestro Miguel de Unamuno, que tiene esa maravilla de poema, El armador aquel de casas rústicas, en el que Jesucristo flota sobre las aguas dirigiéndole palabras hechizadas a unas gentes en la orilla. Y al final del poema dice que esas palabras cayeron muertas en un libro, “¡ay tragedia del alma!”. ¿Tragedia del alma, por qué? Se ve ahí que quien escribía el poema era el gran orador Unamuno, no el lector. Porque de haber sido este hubiera reparado en que el único modo en que esas palabras se prolongaran en el tiempo y nos alcanzaran, era que cayeran en un libro. Ah, milagro del alma. Palabras dichas hace milenios todavía nos pueden decir algo, de donde es evidente que si cayeron en un libro entonces no pudieron hacerlo muertas sino todo lo contrario. O, como mucho, dormidas a la espera de los ojos o la voz que las levanten de las páginas y las vuelva a convertir en lo que fueron: música en el aire o en un cerebro.
Es evidente que vivimos una época de nueva oralidad –con el beneficio contra los antiguos de que ahora puede envasarse y conservarse– y sin embargo no parece que eso afecte al libro como instrumento de prestigio (aunque cuidado porque prestigio no quiere decir, como saben bien los magos, más que fascinar al público mediante trucos). También lo es que la velocidad de nuestras vidas, colonizadas de tecnología, por un lado alientan la producción editorial y por otro dejan menos capacidad de tiempo. Nunca he sido apocalíptico en cuanto a la sobreproducción –que es más benéfica que la escasez y desde luego la hambruna. No conozco a nadie que entre en una pastelería y diga qué pena no comerse todos los pasteles expuestos… y sin embargo se diría que los que denuncian la sobreproducción lo hacen atesorando la pena de no poder leer todo lo que se publica. No soy de esos. Sí soy, en cambio, de los que cree que no puede darse una literatura lo suficientemente exigente, ambiciosa o rica, sin un lecho amplio de lectores exentos, es decir, lectores que no tengan que ver con ninguna de las ramas del negocio editorial. Yo supongo que debe haberlos, que las colas que se ven en la Feria del Libro de Madrid, están llenas de lectores exentos, pero lo cierto es que si miro a mi alrededor –bien es cierto que mi radio de amistades es severamente corto– caigo en la cuenta de que no conozco a nadie al que pueda considerar lector exento. Y no sólo eso, también conozco a decenas de escritores que han publicado más libros de los que han leído.
La idea de Taravillo de ponerle una caseta al lector para que sea él quien, decidiendo a quien sí y a quien no, estampe su firma en los ejemplares que les llevemos los autores, ayudaría a poner en primer plano esa figura imprescindible para que el ecosistema de la lectura, milagro del alma que revivifica la palabra dormida, perviva y se fortalezca, sin necesidad de campañas baratas de promoción que nos repitan la tontería de que leer nos hace mejores (Goebbels era un gran lector, Lenin también, y ya ven que las palabras muertas que ellos levantaron de los libros que leyeron tampoco le trajo mucho beneficio al mundo).
También te puede interesar
Lo último