
Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La vía es (por ahora) andaluza
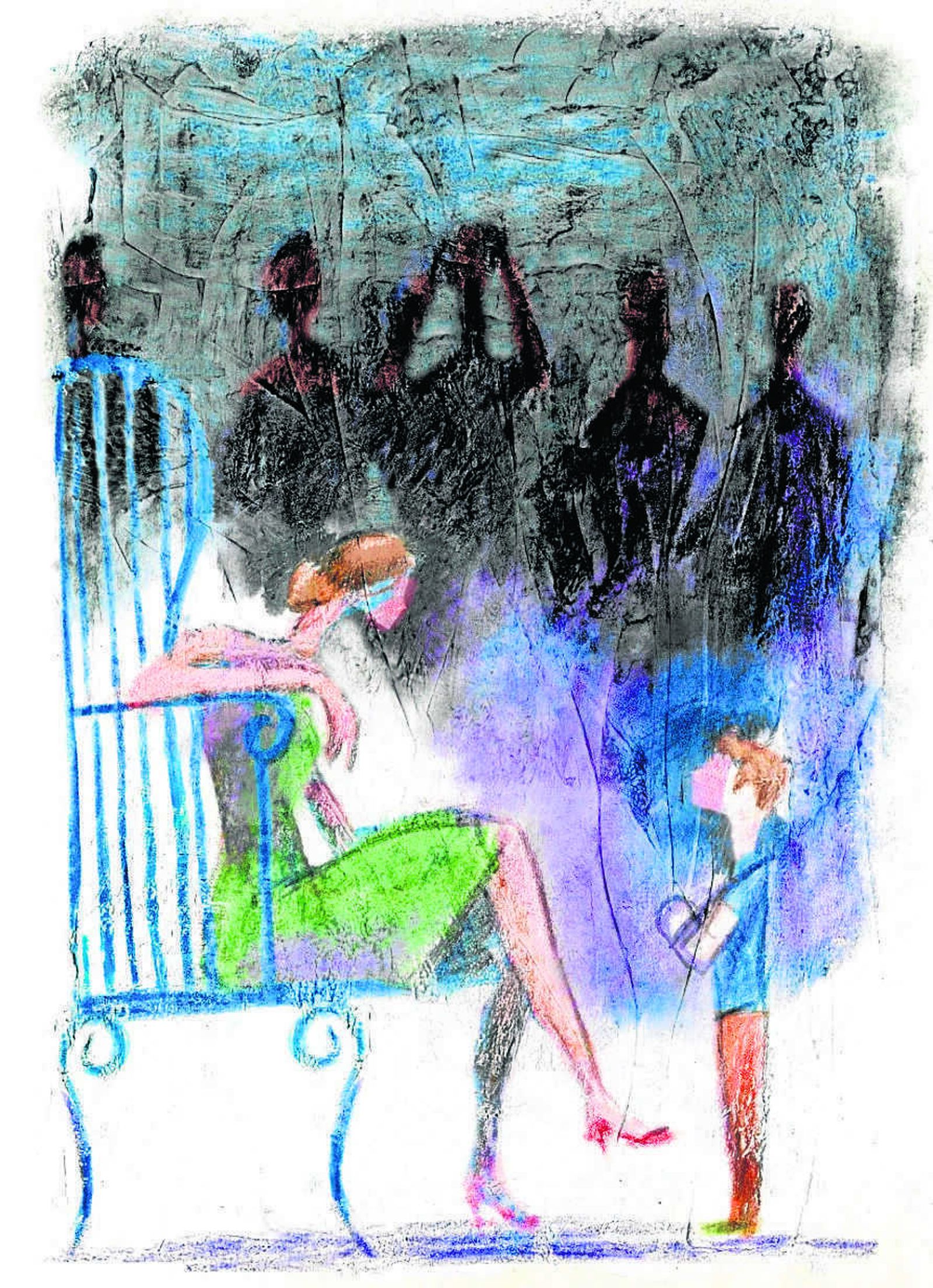
El día que conocí a Susan Sarandon me rompí el brazo. No sé si fue para llamar su atención o se debió simplemente a que la cercanía con una de mis actrices favoritas me trastornó, pero ocurrió todo en la misma mañana: antes, la rueda de prensa de Susan Sarandon, y después, mi espectáculo. No estaba previsto en el programa, pero yo añadí algo de emoción al vacío que nos dejaba la marcha de la actriz. Un idiota en caída libre para entretener al personal.
Había venido invitada por un festival que se organizaba en la ciudad, dedicado a la relación del cine y el deporte. Nunca trajeron a Arnold Schwarzenegger, el atleta que mejor fortuna había tenido como actor, o en su defecto a Jane Fonda, que en una de sus muchas vidas se empleó con entusiasmo en la gimnasia, pero sí a la Sarandon, por aquella película que hizo sobre jugadores de béisbol, Los búfalos de Durham, en cuyo rodaje coincidió con Tim Robbins, que desde entonces y por un montón de años sería su pareja. Daba igual que la justificación de su visita fuera tan débil: nos cautivó a todos con su humor y su inteligencia.
Yo trabajaba entonces en el departamento de prensa de ese festival y pasaba el micrófono a los periodistas que querían preguntar a la Sarandon, y ella me observaba con esos ojos rotundos y una sonrisa igual de expresiva, y a mí me temblaban las piernas cada vez que lo hacía. Había visto The Rocky Horror Picture Show, y Atlantic City, y El ansia, y Las brujas de Eastwick, y Thelma & Louise, y El aceite de la vida, y Mujercitas, y Pena de muerte, y amaba a esa mujer con devoción. En mi escala de valores no había nadie más importante con quien pudiese encontrarme. No me hice pipí encima porque aún tenía el control de mi vejiga. Tampoco una foto con ella: juzgaba que si quería mostrarme profesional no debía tomarme esas licencias (ni gritarle entre sollozos y aspavientos de histeria y solicitarle que me firmara una nalga, claro).
Tras aquella rueda de prensa nos teníamos que desplazar a una finca donde se celebraba un cóctel, y yo me retrasé con alguna tarea pendiente. Cuando salí corriendo para no perder el autobús no reparé en una catenaria que se imponía en el camino. Y me la pegué bien fuerte. Créanme: mi caída no tuvo nada que envidiarle a la del imperio romano en aparatosidad. Yo era una plasta sobre el asfalto. Una montañita de huesos desarmados. En un festival de cine y deporte, yo estaba ahí para encarnar la derrota. Ni Rocky con la cara reventada y ese hilillo de sangre tan propio de los boxeadores lo habría hecho tan verosímil. Todos los pasajeros de aquel vehículo que esperaba salir me contemplaban divididos entre la risa, la lástima y el escándalo. El dolor, tremendo, irrefrenable, languidecía frente a la vergüenza de tener tantos testigos y dedos que me señalaban. Tienes que recomponer el cuerpo pero también el orgullo. Ya ven, hoy han tenido a Susan Sarandon y a Peter Sellers. Dos por uno.
Desde entonces me gusta decir que el día que conocí a Susan Sarandon me rompí el brazo (y estuve torpe y no le pedí un autógrafo para la escayola), porque eso le da un halo especial a algo tan anodino como tener una lesión. Mira que son vistosas las palabras que designan a los huesos, húmero, cúbito, radio, pero si los acompañas de la mención a una estrella de cine te garantizas definitivamente la atención del personal.
No sé si lo han intuido, pero tengo verdadera debilidad por los actores. Un amigo dice que no son más que marionetas en manos de un director, pero a mí me ponen un rostro expresándose en una pantalla o un cuerpo proyectando su voz sobre un escenario y si me conmueven les rendiré culto y les seré fiel durante décadas. Retendré sus nombres y los incorporaré a mis vidas, como si fueran colegas con los que quiero seguir pasando tiempo.
Recuerdo haberme peleado con unos amigos que menospreciaban a Nicole Kidman al comienzo de su carrera: ellos habían visto basuras como Un horizonte muy lejano y Batman Forever y yo había barruntado su potencial en Todo por un sueño. Aún espero que Michelle Pfeiffer recupere su poderío de antaño y encadene papeles como los de Las amistades peligrosas, Los fabulosos Baker Boys o La edad de la inocencia. El día que no le dieron a Glenn Close el Oscar que parecía cantado en su séptima nominación casi me convierto en Hulk de la rabia. Y una vez que entrevisté a Maribel Verdú ella casi me toma por un psicópata porque sabía demasiadas anécdotas de su pasado. No he logrado ser tan leal a ningún músico, a ningún escritor, a ningún artista como a esos intérpretes que me salvaron de la soledad o de la tristeza en la oscuridad de un cine.
¿Por qué les cuento todo esto? Porque esta historia va de una etapa en la que fui un actor consumado: la infancia. No intenten acordarse de un niño prodigio que se llamara como yo porque no salí en ninguna película y ni siquiera en un anuncio, pero le eché a la vida un teatro, un dramatismo y una intensidad que habría envidiado la mismísima Sarah Bernhardt. Reduzcan a la Greta Garbo de La dama de las camelias al cuerpecito de un niño de pocos años y ése seré yo. Pónganse a bailar como en un musical arrebatado y ése también seré yo. Un poco diva moribunda y un poco vedete. Y aunque mis padres no me llevaran a ningún casting ni apareciera en ningún proyecto, yo me las avié para entrar en el show business. Ahora les explico cómo sucedió todo.
Braulio Ortiz Poole (Sevilla, 1974) trabaja en Diario de Sevilla y elabora contenidos de Cultura para Grupo Joly. Entre otros libros, ha publicado las novelas Francis Bacon se hace un río salvaje y La fórmula Miralbes, y los poemarios Defensa del pirómano, Hombre sin descendencia y Cuarentena. De su obra han dicho: "En Braulio Ortiz Poole se distingue perfectamente una voz" (Luis Alberto de Cuenca, Onda Madrid); "atestigua un registro que en España parecía casi imposible, la reconciliación de la imaginación con el latido íntimo" (Lucas Martín, La Opinión de Málaga).
También te puede interesar
Lo último
