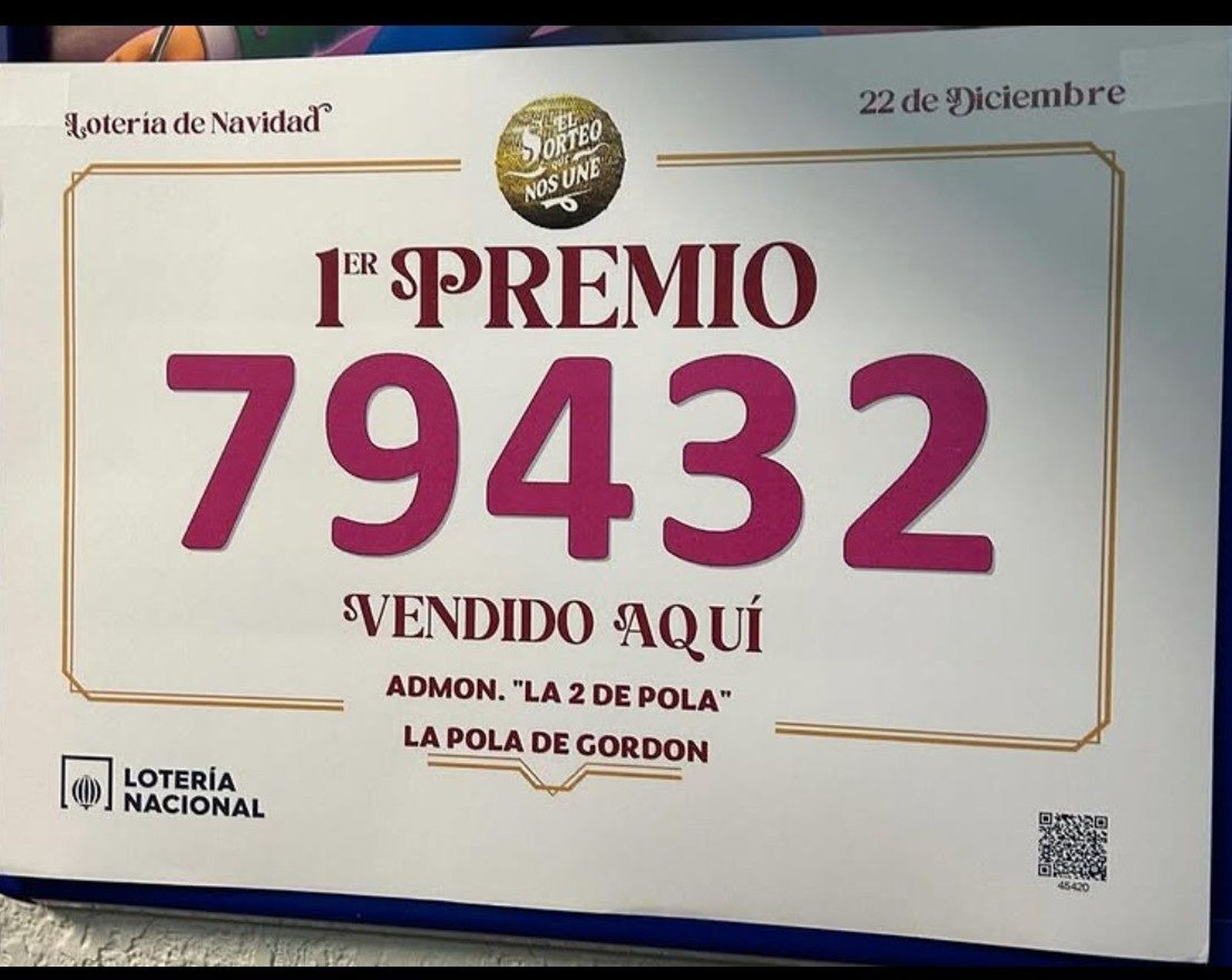Rocío Molina, la maternidad de una bailaora
GRITO PELAO | crítica

La ficha
*** 'Grito pelao'. Dirección artística: Carlos Marqueríe, Rocío Molina y Sílvia Pérez Cruz. Idea original, coreografía y baile: Rocío Molina. Dramaturgia e iluminación: Carlos Marqueríe. Concepto Musical, composición, letras y voz: Sílvia Pérez Cruz. Composición flamenca y guitarra: Eduardo Trassierra. Paisaje sonoro: Carlos Gárate. Danza: Lola Cruz. Violín: Carlos Montfort. Compás: José Manuel Ramos ‘Oruco’. Espacio escénico: Carlos Marqueríe, Antonio Serrano y David Benito. Vestuario: Cecilia Molano. Electrónica: Carlos Gárate. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Martes, 18 de septiembre. Aforo: Lleno.
Guste más o guste menos, Rocío Molina es la bailaora más personal y atrevida del momento. Una auténtica fiera del flamenco por la enorme fuerza y la energía que despliega en cada una de sus apariciones.
Poseída por una sed constante de experimentar, tras su último y polémico trabajo, Caída del cielo, la malagueña ha querido enfrentarse al que para ella suponía el mayor de los retos que es parar su cuerpo. Y quizá no hubiera logrado frenarlo sin el éxito de su mayor aventura: la de quedar embarazada tras inseminarse, y contarnos desde el escenario su sentir y su reivindicación de madre soltera.
Dicho y hecho. En marzo quedó embarazada, en julio estrenó su espectáculo en el Festival de Aviñón y anoche llegó por fin, pasados los seis meses de gestación, al Teatro de la Maestranza.
Su aventura escénico-maternal se completó a partir de un encuentro fortuito con la cantante Sílvia Pérez Cruz, tras el cual decidieron compartir un singular proceso al que luego se uniría la madre de Rocío, Lola Cruz.
Grito pelao gira pues íntegramente en torno a la maternidad y, más concretamente, a la tripa de la bailaora. Un vientre que, mientras muchas otras se fajan y ocultan para seguir bailando casi hasta el parto, ella deja al aire al igual que su feliz narcisismo.
El espectáculo tiene una primera mitad estupenda. En primer lugar, porque han creado un fantástico espacio escénico, con los hombros del teatro al descubierto y una gran pantalla sobre la que se proyectan hermosas e impactantes imágenes que se van uniendo a las que crean las propias mujeres.
A lo largo de la obra hay decenas de guiños iconográficos (a las mujeres minoicas, a las bañistas de Cezanne, a la mujer barbuda de Ribera...), obra sin duda, como la hermosa luz, de Carlos Marqueríe. En ese espacio hay lugar para la calma, para la ternura (por ejemplo en un hermoso paso a dos entre madre e hija y en posteriores encuentros entre la bailaora y la cantante) e incluso para un regodeo que roza la cursilería. Los bailes de Rocío son maravillosos, como siempre, pero pocos y muy absorbidos, con excepciones como el peculiar taranto que le baila a su madre con sus habituales crótalos y un zapateado desde la silla, emulando a su admirada Chana.
Mientras los cuatro músicos están alineados a la izquierda y sólo el violín de Monftort y las palmas del Oruco ganan ocasionalmente el centro del escenario, la voz y la presencia de Sílvia Pérez Cruz se enseñorea de la escena con sus dulces melismas, cantando incluso una canción en inglés con versos de Sylvia Plath, e interactuando con Rocío como una especie de matrona. Incluso hace una danza ataviada con un miriñaque. Ambas utilizan la palabra para contar sin pudor y de forma aparentemente improvisada las circunstancias de sus respectivas maternidades ya que Sílvia tiene una hija de diez años.
También hay lugar para el humor, como en la divertida escena en que la madre-matrioska y Rocío caminan de rodillas para rememorar la promesa que dio origen a su nombre.
Todo funciona de maravilla mientras lo íntimo se convierte en materia teatral y la calma es de todos. A un cierto punto, sin embargo, algunas escenas se dilatan de forma exagerada y entra en juego la pura exhibición, especialmente en la escena final de la obra.
También te puede interesar
Lo último