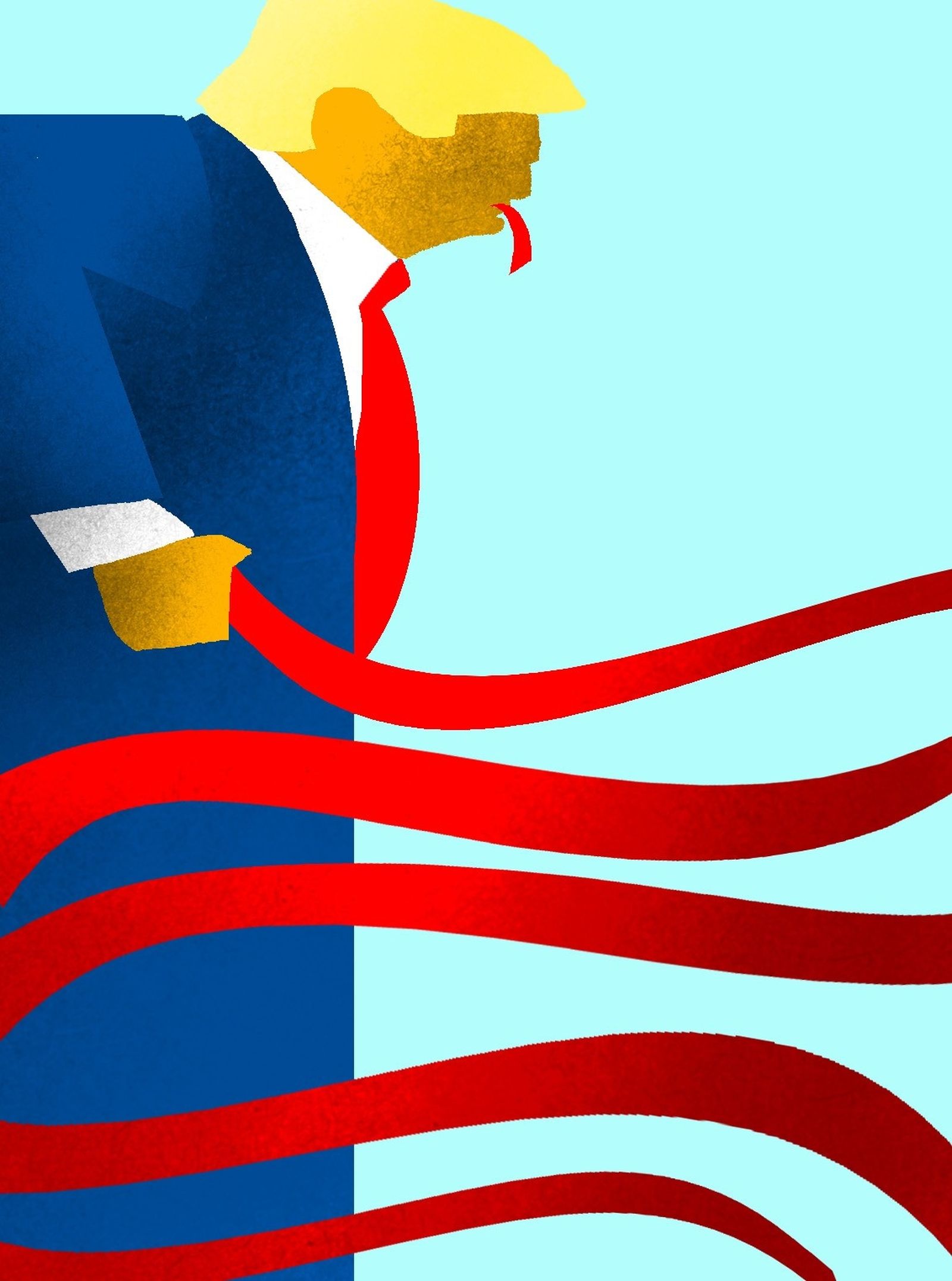Eufemismo

Quien impone su lengua ostenta quizá el mayor de los poderes. Los españoles, más preocupados por la vida eterna que por la terrena, se aprestaron a aprender las lenguas precolombinas y filipinas antes que implantar el español allá donde fueron. Si no es por los independentistas americanos de hace dos siglos, en Hispanoamérica pasaría como en Filipinas, el español sería residual, apenas lo hablarían los españoles aquende el Atlántico. Y pocos, porque ni siquiera en España, pese a la Historia-ficción que cuentan nacionalistas periféricos, lo impusieron, como sí hicieron franceses, italianos y otros civilizados europeos con sus respectivas lenguas hasta la última frontera de sus países. De haberlo hecho, en verdad hoy no habría idiomas cooficiales.
Tras esta lucha, solventada en casi todos los países occidentales menos en la peculiar España (otra evidencia de que la presunta imposición del español nunca fue tal), está la del lenguaje. No basta imponer la lengua propia, también un determinado uso de ella. Un lenguaje impone además una forma de mirar el mundo, de vivirlo. Es algo tan viejo como la Humanidad, aunque en estos tiempos de tanta corrección política, y un adanismo sin parangón, se crea invención de anteayer. Los eufemismos, esa forma de ir alterando el curso del lenguaje, siempre existieron. Desde los usados para denominar de otra manera a personas, actividades, etc. que no estaban bien vistas, o eran un tabú del que no se debía hablar, aunque se hablara, y tanto (de ahí la infinidad de términos que han existido para nombrar a prostitutas y órganos sexuales, por ejemplo, en cualquier idioma), hasta las que, con el lento transcurso del tiempo, que a veces, aparte de desgastarnos, algo también nos va puliendo, ha preterido algunos usos (denominar bastardo al hijo nacido fuera del matrimonio, o subnormal a quien padece un síndrome genético, o judiada a una mala acción, no puede negarse que era peyorativo, y aun insultante, y bien está que estos términos se hayan arrumbado). Otra cosa es que la condición humana, si algo más pulida, no tienda a mejorar genéricamente, y haya quienes arrojen las palabras como dagas y sólo hieran con ellas: quien antes decía maricón o negro o puta con desprecio, ahora dirá gay o afroamericano o escort con igual desdén, y estos eufemismos acabarán también contaminados, dejando su lugar, en un futuro, a otros.
Frente a estos eufemismos digamos positivos, que el tiempo va decantando, están los que podrían llamarse negativos: no responden a un uso social amplio, son consecuencia de la imposición de grupos, movimientos políticos, asociaciones sociales que, sabedores de que quien domina el lenguaje domina la sociedad, pretenden ahormarla, unas veces empleando la retórica, otras, las más, la propaganda. Ahí está la “cancelación”, manera edulcorada de decir censura. Reforzada con la palabra cultura, la “cultura de la cancelación”, una de esas palabras biensonantes que parecen mejorar cuanto acompañan, darle una pátina de calidad. Si alguien dice una memez u opina de manera distinta a lo que mandan los tiempos, ya no se le censura: se le cancela. Es lo mismo, pero suena mejor. Y no se censura sólo, por ejemplo, a quien hoy piense u opine como su bisabuelo pensaba u opinaba en su lejano hoy, tan ayer ya, sino que también se censura al bisabuelo, que lleva décadas bajo tierra, sin coscarse de nada. Censurar no, perdón: cancelar.
Quizá donde campe más a sus anchas esta “cultura de la cancelación” sea en lo referente a la mujer. El feminismo que buscaba cambiar lo sustancial, que no se quedó en la cáscara del idioma y la proposición de eufemismos que llamaran a las cosas con nombres menos zaheridores, el que consiguió la mayor revolución en el mundo occidental del siglo XX, dar a la mujer el papel social que debía ocupar, ha sido colonizado por una cuarta ola, un eufeminismo que se ha erigido poco menos que en dueño de la idea única y correcta de la mujer y censura (cancela) cuanto se salga de su ortodoxa concepción y a quienes discrepen de sus postulados. Pretende dominar el lenguaje para imponer su pensamiento, hasta el punto de que, en no pocos casos, quienes no están de acuerdo con él optan por el silencio o la autocensura antes que enfrentarse a una caterva, cuando no una hueste bien organizada, que los deja escaldados, casi desollados vivos. Y algo mucho peor: al eliminar los matices, al plantear un feminismo de brocha gorda y eslóganes, de extremismos simplificadores, quizá estén espoleando el renacimiento de viejas concepciones e ideas retrógradas en torno a la mujer que ya deberían estar superadas.
También te puede interesar