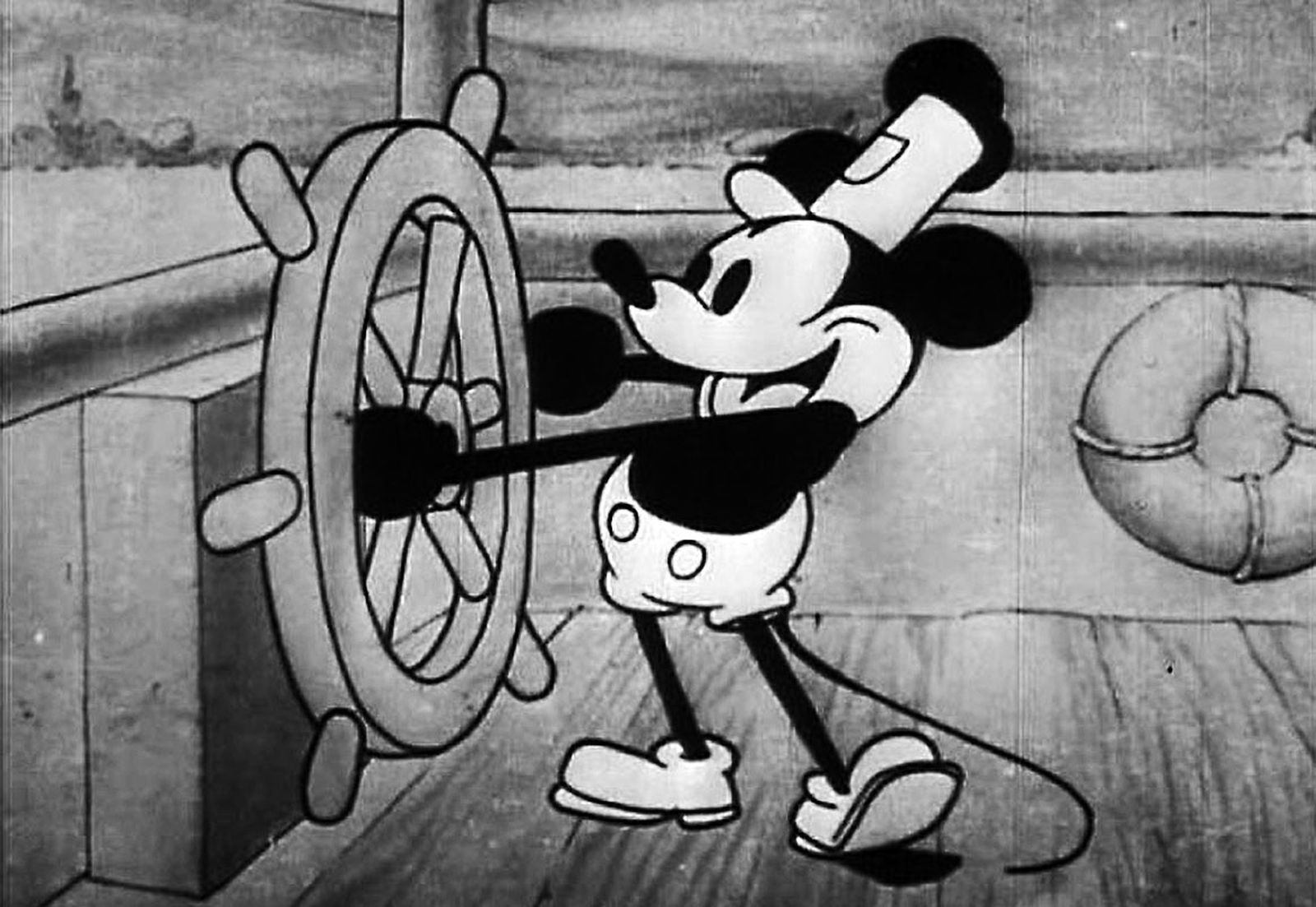El arte del insulto
Síndrome expresivo 96

Me encanta el insulto cocinado a fuego lento con la paciencia del orfebre de la lengua. Sí, lo reconozco. Desde mis primeros pasos lectores, soy culpable de admirar a los magistrales oradores y literatos que dedican horas de estudio para hallar el adjetivo deslumbrante, la analogía perfecta o la creación léxica hilarante para desnudar las armas del oponente. La batalla dialéctica siempre me ha parecido una muestra de genialidad.
Me conquista la diatriba demoledora, pero me aburre la verborrea barriobajera de nuestra clase política actual. Cada día abrimos las ventanas soñando con el aire fresco de una nueva generación de diputados y senadores afectos a la mejor tradición literaria del español. Anhelamos las resonancias ácidas de Larra, el esperpento castizo de Valle y el duelo a vida o muerte de Góngora y Quevedo. Los españoles siempre nos hemos caracterizado por canalizar nuestra mala leche a través de la palabra. Nuestra envidia hecha verbo para el regocijo de oyentes y lectores ávidos de gestas verbales a pecho descubierto.
Sí, docto lector. Con solo una ojeada rápida a la descripción del dómine Cabra dibujada por el genial Quevedo en La vida del Buscón, comprendemos el concepto de elegancia en el insulto: "Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos". Sin embargo, hoy los asesores y redactores de argumentarios se limitan a la repetición mecánica de mensajes simples para conectar con lo peor del ruido tabernario: “¡Facha! ¡Fascista! ¡Fachosfera!”. Fácil. Pegadizo. Infantil.
Me fascina el ingenio del género satírico de los clásicos y me aburre la indigencia verbal del vocerío parlamentario. A todas horas, leemos y oímos el juego de palabras pueril del político demagógico para satisfacer el espíritu de revancha de los fanáticos. Es alucinante cómo la torpe y chusquera asociación de términos levanta el fervor impostado de los oyentes engalanados. En los últimos tiempos, se lleva el insulto de barra de bar con el tono quebrado del parroquiano con el aliento espesado por el vino peleón.
El desgraciado Lázaro de Tormes nos explicaba las causas de la decadencia de España a través de la narración de sus vivencias y peripecias al servicio de unos desgraciados que, en muchos de los casos, simbolizaban los centros de poder de la España de la época. Hoy, nuestros representantes políticos hacen de tripas corazón y con el atuendo mitinero repiten a todas horas las recomendaciones del que quita y pone las figuras en el tablero institucional: “¡Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe”; “¡Que te vote Txapote!”; ¡Me gusta la fruta!”. El insulto clásico queda degenerado en la frase de un meme, en el juego atrofiado de palabras, en la repetición de sonidos superfluos para lograr una rima pedestre.
Me entusiasma la biografía de un poeta, cuando la victoria o la derrota es cuestión de enhebrar unos versos emponzoñados y letales. Un mundo artístico en el que el ataque verbal controla el instinto depredador y dignifica la figura del rival ocasional. Por ejemplo, la expresión grotesca de Valle-Inclán reduce la humanidad del adversario a través del comportamiento animal de sus personajes. Nada que ver con el insulto a bocajarro (“rata chepuda”); la creación léxica en apariencia ingeniosa (“Fashionaria”) o la frase arrabalera y maniquea coreada al unísono (“Puto rojo el que no vote”).
Pues sí, eximio lector, la pulla verbal une mucho a los envidiosos y a los pringados del lugar. La afición al escarnio del semejante y al maldecir es el pegamento de unos animales que tardan varios años (o décadas) en ser independientes de su mamá. Tan dependientes en origen y tan libres en la evolución. Esta y no otra es la historia evolutiva del homo hispanicus. Todo muy coherente y equilibrado para variar: el navajazo verbal sobre algún defecto físico por aquí; una broma sarcástica y tópica sobre el torpe aliño indumentario por allí; una sospecha sin fundamento sobre el origen del patrimonio familiar por acá; una cuchillada certera y profunda, incrustada en el tejido religioso, ideológico o sexual por acullá. Todo vale para la eliminación social del supuesto enemigo a través de la palabra.
Consejo final
No sé si será por la insultante cantidad de sal o por la simpleza de las mentes, hoy lo clásico ha dejado de ser clásico. El tiempo y las modas educativas han expulsado de nuestras vidas el valor de unos textos que curtían al lector asiduo en la realidad descarnada. He aquí, una de las claves de por qué hay que leer a los clásicos: aquellos escritores nacieron en sociedades en las que había que salir a la calle con el cuchillo entre los dientes. La supervivencia se peleaba en lo físico y en lo intelectual a través de espadazos con el acero templado y a trazos impecables de tinta. El respeto y la admiración se ganaba en el cuerpo a cuerpo de las creaciones satíricas, no con el burdo insulto populista. Vale.
También te puede interesar