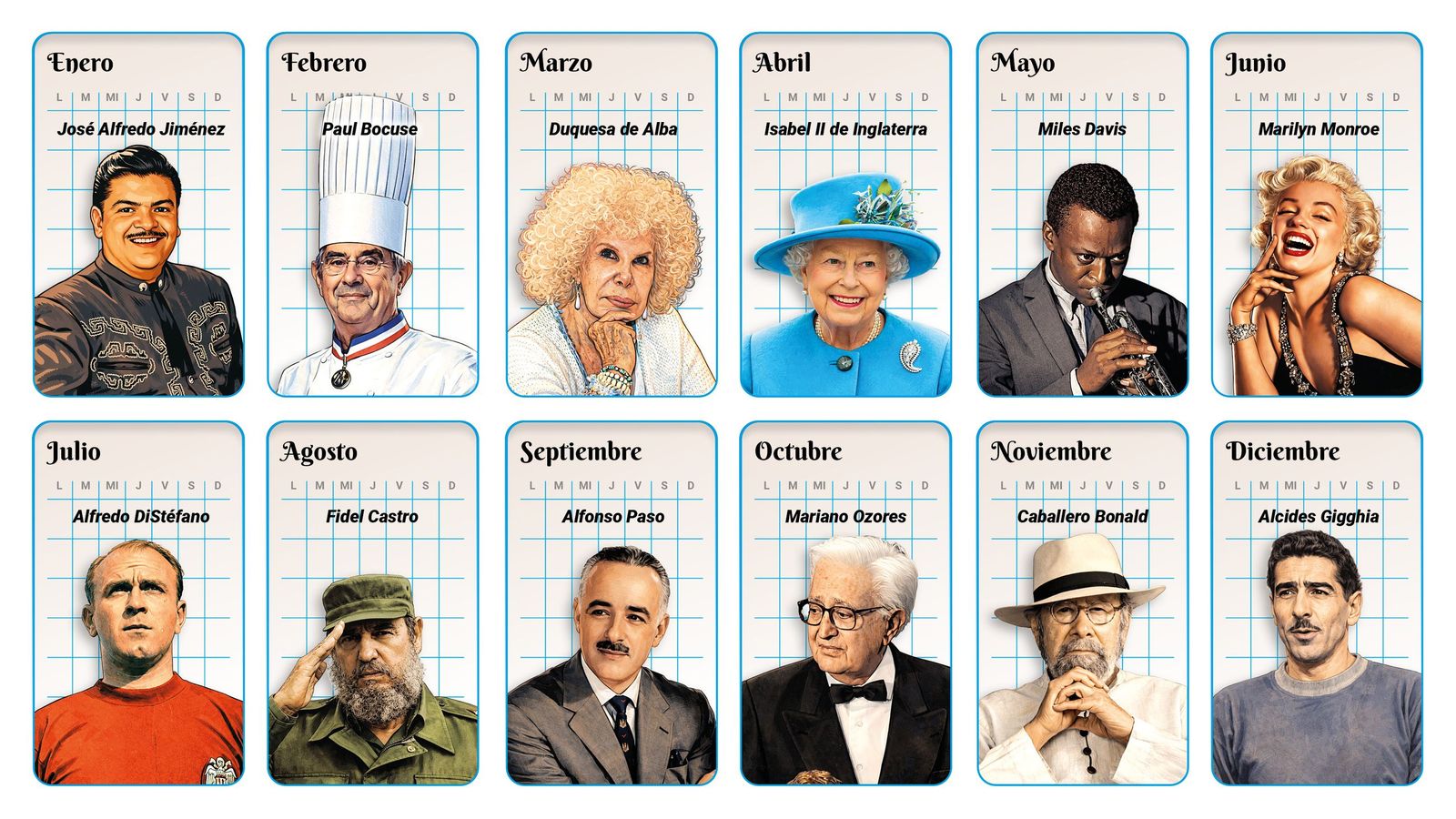Fantasmas en la catedral
Por la parte de Swann | Crítica
En el centenario de su muerte, El paseo publica los dos primeros tomos de 'A la busca del tiempo perdido' de Proust, 'Por la parte de Swann' y 'A la sombra de las muchachas en flor', en la minuciosa edición, anotada y puesta al día, de Mauro Armiño

La ficha
Por la parte de Swann. Marcel Proust. Traducción, edición y notas de Mauro Armiño. El paseo. Sevilla, 2022. 632 págs. 22,95 €
A la sombra de las muchachas en flor. Marcel Proust. Traducción, edición y notas de Mauro Armiño. El paseo. Sevilla, 2022. 624 págs. 22,95 €
Siete conferencias sobre Marcel Proust. Bernard de Fallois. Trad. Lluís Maria Todó. Ediciones del Subsuelo. Barcelona, 2022. 256 págs. 19 €
El lector veterano conocerá la obra de Proust por la benemérita edición de Alianza, traducida por Pedro Salinas, José María Quiroga Pla y Consuelo Berges. Desde primeros del XXI, sin embargo, disponemos ya de algunas traducciones más: la de Mauro Armiño en Valdemar, la de Carlos Manzano en Lumen, así como la más reciente de María Teresa Gallego y Amaya García para Alba. La que ahora ofrece El paseo, en siete cómodos tomos, convenientemente anotada y puesta al día, es la minuciosa edición de Mauro Armiño, publicada originalmente en el 2000, en la que se incluye un sólido aparato erudito (introducción, diccionarios de personajes y lugares, bibliografía esencial, una cronología biográfica, resúmenes parciales), cuyo fin no es otro que iluminar al lector hodierno en la boscosa y melancólica aventura proustiana.
Es un lugar común recordar que Proust concibió su obra como una catedral, cuya sillería, sin embargo, no era de naturaleza granítica, como la catedral de Amiens -a la que ahora volveremos-, sino de la materia arcillosa con que se anuda o se dispersa la memoria. También es otra convención muy extendida resumir la peculiaridad proustiana en la imagen de la magdalena mojada en té (aquí en la página 54), vinculando este uso del recuerdo involuntario a la prospección de Freud, entonces en marcha, pero sin aclarar el sentido último de tal empeño. Lo cierto es que Marcel Proust fue un atento lector y traductor de John Ruskin. Y que en su prólogo a La catedral de Amiens, traducida por él mismo, así como en su ensayo Sobre la lectura, encontramos las razones que le llevaron a concebir su obra en el modo conocido. La ambición última de Ruskin, expresada en Las siete lámparas de la arquitectura, no era otra que reconstruir, partiendo de una sencilla piedra -de un capitel, de un modillón, de una ménsula erosionada y casi indescifrable-, la arboladura toda del medievo. A partir de ese modesto indicio, más veraz y más puro cuanto más modesto, el viejo esteta victoriano se figuraba capaz de restituir, al conjuro de su inteligencia sentimental, un mundo venerable y muerto. Este mismo proceder, solo que prescindiendo ya de la belleza, del alto valor moral que Ruskin atribuía a la Edad Media, es el que Proust aplicará sobre lo trivial, sobre lo minúsculo e inadvertido, con un matiz destacable. Dicha trivialidad es la de la vida propia -fabulada o no-; y en consecuencia, una trivialidad de singular importancia.
¿Hemos visto este proceder en algún otro sitio? Sí. Es el mismo que Freud está aplicando en su prospección de lo inconsciente, el cual se ha extraído (así lo confiesa el médico vienés en su ensayo sobre El Moisés de Miguel Ángel), del ámbito de la crítica del arte. Y en concreto, de los trabajos de autentificación del ruso Ivan Lermolieff, quien resultó ser, en realidad, el médico y político italiano Giovanni Morelli. Dichos trabajos se centraban en los aspectos secundarios, en los detalles irrelevantes de la pintura, donde la particularidad del autor, su huella inconsciente, se revela. He ahí, pues, el friso intelectual, el linaje indiciario donde la obra proustiana se dispone. A ello debe sumarse, sin embargo, lo específico de su arte: no solo la recuperación de un mundo en trance de desaparición cuando se publique su obra; no solo esta salvación en el arte, de claro vínculo con Ruskin, que fija una realidad pretérita, carente de grandeza. Más a la base, constitutivamente, la obra de Proust es también una obra que interroga al tiempo. Pero no tanto al modo convencional, preguntándose sobre su fugacidad y su curso, cuanto a la manera misma en que la memoria se agrega o se disipa -fantasmas en una catedral a oscuras-, al albur de unos hilos, de unas sensaciones, que no nos obedecen.
En tal sentido, A la busca del tiempo perdido (así lo traduce Mauro Armiño) es una doble y radical fantasmagoría. En la ficción de Proust no nos hallamos ante un hombre asomado a sus recuerdos; recuerdos de naturaleza vaga, pero contrastable. No. De muy diverso modo, Proust nos sitúa ante aquello que el recuerdo nos dispensa arbitrariamente, como carne arrojada a las bestias del zoo, sin que podamos saber cuánto hubo de cierto -y cuánto de vívida adulteración- en todo lo que somos.
Siete conferencias sobre Marcel Proust
Durante algún tiempo se pensó que Proust apenas había escrito nada (alguna traducción y una gavilla de artículos), antes de afrontar, ya en la treintena, En busca del tiempo perdido. Una visita de Bernard de Fallois a casa de la sobrina del escritor disipará este equívoco. La somera inspección de unas carpetas permitió a Fallois adivinar que allí quizá se hallara “el eslabón perdido”. Dicho eslabón, como sabemos, se tituló, respectivamente, Jean Santeuil y Contra Saint-Beuve, publicados por Fallois en 1952. El contenido de este libro (Siete conferencias sobre Marcel Proust, traducido por Lluis María Todó y publicado por Ediciones del subsuelo), recoge siete largas aproximaciones a la obra de Proust, llenas de ligereza, buen humor y perspicacia. El devoto de Proust hallará en estas páginas motivo de reflexión y de debate. El lector bisoño, que llega por primera vez a la costa de este continente ignoto, encontrará una guía fiable y amistosa, de alto cabotaje intelectual, acompañada de la debida cortesía orteguiana (“La claridad -decía don José- es la cortesía del filósofo”). Ahí descubrirá, por ejemplo, un agudo y plural sentido del humor en Proust. Pero también, y en mayor modo, su actualidad y la naturaleza novedosa, perplejizante, de su arte.
También te puede interesar